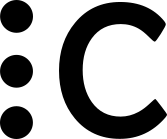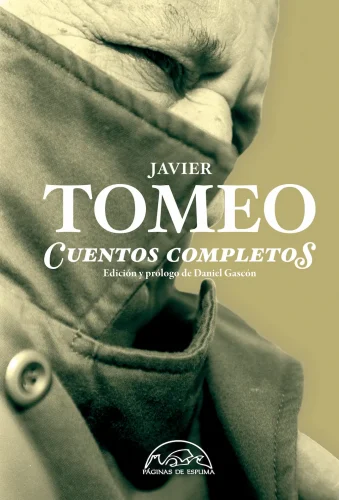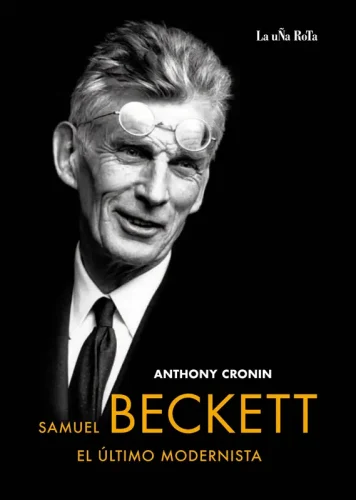Este libro es, como dice uno de los personajes, una carta al director del universo para testificar lo que he visto en este barrio mío al que tanto amo. Hay mucho de testimonio, de experiencia, de memoria y de recreación de esa memoria. Hay personajes que dejaron huellas indelebles con palabras o hechos. Hay nostalgia en todos los sentidos. Nostos to algos, dolor por el regreso, porque en todo el libro se aprecia que el autor, emulando a Ulises, retorna a una Ítaca desvencijada que es el barrio en el que vivió infancia y juventud, esos momentos de la vida en que las calles se trasegan con un aire perruno, de descubrimiento del mundo y de pérdida de la inocencia, de borrachera y de miedo, de coraje y de heroísmo, de aventuras que sólo al ser narradas cierran el ciclo de su existencia, Para nosotros contar hazañas era aún más importante que vivirlas.
Fernández León ha elaborado una retórica barrial, una poética callejera en la que lo lírico se mezcla con la crudeza de una realidad que se vivía inmersos en una lata de anchoas desde la que veíamos el mundo y nos parecía que afuera hacía frío, pero quizás los que hemos nacido y vivido en los barrios de Madrid llevábamos el frío dentro y nos consolábamos pensando que el resto sería aún más frío, o que cualquier cosa que no oliera a sobaco, a vinazo y a carajillo, a Partagás y a transistor, nos sonaba hueco, desangelado, como si el mundo fuera de las cuatro calles de un barrio careciese de verdadero interés.
Así, se escribe la historia con minúsculas de las barriadas madrileñas a lo largo de los últimos treinta años. Entrevías, Hortaleza, Villaverde, San Diego, El Pozo, La Ventilla, Pan Bendito, Vallecas, Carabanchel, Moratalaz, La Elipa… Lugares que a pesar de no haber tenido eco entre las páginas de los libros sí que han tenido muchas historias que contar. Y algunas de ellas fueron grandes historias. Sólo que las grandes historias requieren del ojo adecuado para salir a la luz.
El libro estremece con la emoción de una poesía íntima, a veces casi cursi, que roza lo lacrimógeno porque está vista desde la óptica del hermano menor de los héroes, como si todos fuéramos los pequeños de una gran familia en la que el hermano mayor viviera como el chico de la moto de Rumble Fish, libro o película, y siempre o para siempre lleváramos en la memoria las imágenes de aquellos jóvenes que perdieron la inocencia sintiendo correr por las venas el veneno de una jeringuilla, aquellos pioneros de nuestro barrio que habían decidido que sus vidas no eran mucho más importantes que sus muertes.
Pero más allá de –o junto con- la intención de retratar un lugar y una época, Fernández León reivindica una poética personal, compuesta por rasgos que aúnan fondo y forma. Aquí entra la búsqueda de rincones poco soleados, donde cada cual acuna los deseos inconfesables que surgen de la casualidad o que aprovechan la casualidad para surgir. Es el caso de la entrada al piso de la señorita Ortega en Los imperdibles de la memoria, cuando el protagonista se siente tentado de poseer el cuerpo inconsciente de ella, que está en el trance de una sobredosis. Perversiones que forjan una personalidad, testarudas y reincidentes, como los protagonistas de Cómplices, la narradora y el narrado, la amante y el amado, la idólatra y el ídolo. O en Tatuajes, donde el protagonista sueña con que su novia sea un poco como otra mujer que conoce. La perversión elevada a ventana, a luz entre tinieblas, a manual libre para el uso de la vida. La perversión como justificante indómito de una máscara. La perversión como poética, como modus vivendi, como forma material que aherroja al poseedor a su imagen y semejanza.
Fernández León pertenece a la estirpe de los escritores barrocos, los de tradición carpetovetónica, los que vienen de Lope de Vega y de Góngora y de la Celestina y del Quijote pero sobre todo de Quevedo. Los que vienen de Clarín, de Valle-Inclán, de Cela, de Umbral. Y para ellos el lenguaje es en sí mismo una forma de vivir, una filosofía. La búsqueda de la palabra precisa, bien cortada, rotunda y definitoria, con matices líricos, con sorpresa y también con vehemencia y orgullo. Es un estilo patriótico, casi, que encuentra en Agustín de Foxá a un fascista con el lenguaje feraz de un diccionario, repleto de casticismos y de eufonía.
Es la búsqueda de una vibración musical.
Pero en los bolsillos de nuestro autor también hay vituallas extranjeras, influencias principalmente norteamericanas como Richard Ford o Carver, en especial Carver, que hace algo que casi nadie es capaz de imitar: trabaja sólo con sentimientos. No hay nada más. Sólo hay personas y sentimientos. Es como si alguien le arrancara el corazón a Frankenstein, lo pusiese sobre una mesa y la víscera continuase latiendo, solitaria, sintiendo y amando y sufriendo sobre la mesa. Así son los cuentos de Carver, y así es, por ejemplo, el cuento de La alquería. Y como Carver, JC escoge personajes en vías de extinción o de recuperación, en crisis, que se encuentran en un momento de cambio. Y como Carver, hay alcoholismo, enfermedad, celos. Hay fragilidad y promesas de bonanza. Hay buenas intenciones y hay calor humano.
El último de los pilares de la obra es el humor, procedente de rincones insospechados, de lugares poco comunes y alianzas inéditas entre los conceptos o las cosas. Se halla en las descripciones de lugares y de personajes, en el uso del lenguaje. Un humor elegante, siempre tamizado por esa visión Galdosiana del día a día, retratos de gran profundidad psicológica, como se advierte en el siguiente fragmento de Los antagónicos: Si lo que le estoy contando es uno de aquellos relatos de animales, casi siempre perros, que yacen con dueñas algo pasadas de liberalidad, me advierte: «No sigas que al final te enculo»…
Fernández León realiza, además, gran cantidad de afirmaciones universales, sentencias rotundas que rubrican el discurso como la firma de un viejo sabio, un viejo antiquísimo por el que hablara la voz de la experiencia. Así, dice A veces no sabemos que amamos a alguien hasta que lo hemos perdido, o El amor muchas veces se nutre de la ausencia, o Todos los grandes proyectos nacen de una necesidad individual, o En el objeto más básico se esconde un tirano con vocación de asesino, o La creación es el don humano que nos convierte en dioses, o esa alegría incómoda de los ingenuos, de los que no se dan jamás por aludidos.
Me gustaría terminar destacando al narrador de De sótanos y azoteas, un niño que se niega a entrar en el juego, al igual que el personaje de Paul Newman en La leyenda del indomable cuando le explica al jefe de los guardias de la penitenciaría que hay personas que no quieren comprender. Que hay niños que dibujan falos en los exámenes porque el sistema educativo y las normas de corrección social y toda la mentira en la que se basa este artificio que llamamos progreso les suda la polla. Así de simple. Se la trae floja. Les toca los cojones. Les importa una mierda, en definitiva, porque lo verdaderamente importante para él –y para Juan Carlos- es la solidaridad, el amor, los buenos sentimientos, lo genuino. Y el resto le da bastante igual, porque en realidad no es más que un embeleco, un artificio, un asunto sin sustancia al lado del barro del que todos provenimos. Y es que la palabra barrio se parece demasiado a barro para no entender esta verdad y para no comprender a los que no quieren entender otra verdad.
Y creo que nadie puede echárselo en cara.
- En el jardín del poema - 11/13/2024
- Ni me gusta mi cuello Ni me acuerdo de nada - 11/11/2024
- Despacio el mundo - 11/07/2024