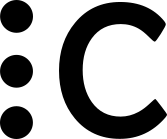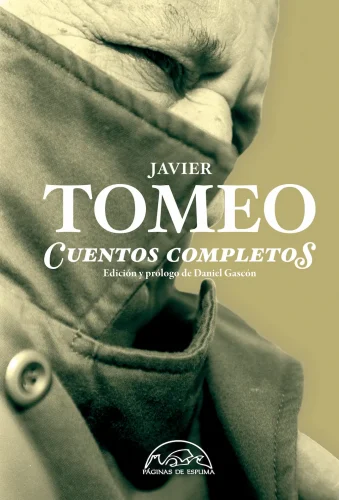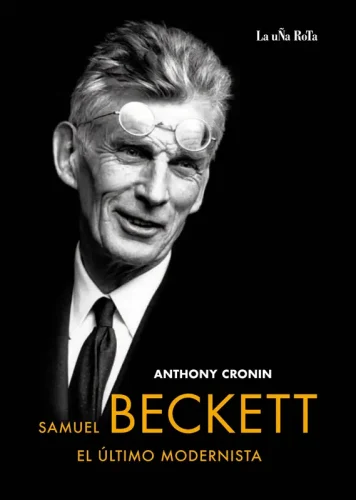Hubo un tiempo en el que me dediqué, con bastante empeño y no tanto acierto, a estudiar narratología. A base de horas, esos sí, llegué a tener un cierto conocimiento del terreno y a manejar con soltura los nombres de los veinte o treinta nombres principales del núcleo duro de la disciplina, ese que, a diferencia de los autores de la «teoría» —que se pueden intercambiar entre infinitas disciplinas con tanta velocidad que las propias disciplinas llegan a disolverse en ellos (no estoy seguro de que sea algo tan malo como suena)—, pertenece exclusivamente al ámbito de los estudios literarios y, más concretamente, al terreno de esta narratología que, por entonces, y supongo que más ahora, ya tenía los bordes de un color ocre añejo que la hacían particularmente impracticable, bastante inservible y, por tanto, extraordinariamente atractiva.
Engendré por entonces un par de artilugios teóricos que, en su momento, me parecían tremendamente originales. No lo eran tanto y además se quedaron en aparatos más bien estrafalarios, sencillos y muy frágiles. Vistos ahora me recuerdan a aquellos aviones pioneros de las películas mudas a los que lo mejor que les podía pasar era desbaratarse antes de llegar al precipicio por el que pretendían lanzarse. Tan cómicos, tan tenues y tan conmovedores ellos. Uno de esos artificios teóricos recibió el nombre de «atomismo constructivo» y consistía en la originalísima apreciación de que, en el fondo, la disputa entre ficción y realidad quedaba resuelta (más bien anulada) en cuanto se descendía lo suficiente en la construcción de cualquier elemento imaginario como para comprobar que este estaba compuesto por partículas de realidad, es decir, que hasta el monstruo más extravagante de la más ensortijada narración oriental podía descomponerse en elementos reconocibles del mundo. Una bestia de mil ojos no es más que mil ojos con cuerpo de engendro, un animal con una boca de noche y mil dientes de mar no deja de ser la noche y una boca y, si se añade la metáfora a la ecuación, quizás el hambre, las olas y el tiempo.
La herramienta, al final, no daba mucho más de sí (la narratología de calibre medio en general, es así, tiene arranques más o menos espectaculares, pero se agota pronto), aunque creo que todavía sirve para recordar que el famoso cartel de «basado en hechos reales» no es más que una cuestión de temperatura.
El cielo de Lima, la última novela de Juan Gómez Bárcenas ya ha sido demasiado fustigada —sin mala intención, presumiblemente— por el famoso sonsonete de la realidad que la respalda. Si recorremos sin demasiada exhaustividad el catálogo de reseñas que ha cosechado el libro concluiremos que el pecado de partir de una anécdota curiosa y protagonizada por un escritor reconocido ha sido pagado abundantemente, habida cuenta de que la anécdota de partida es sólo eso, un punto a partir del cual empezar a desarrollar la trama.
El libro cuenta la historia del amor imposible entre Juan Ramón Jiménez y Georgina Hübner, una muchacha limeña, a principios del S XX. Juan Ramón Jiménez es de sobra conocido: uno de los poetas más prestigiosos de la literatura española, renovador indiscutible de la poesía, influencia formidable (aunque no siempre plácida) para la generación del 27 y una de las fuentes principales de toda la poesía invisible española que vino después de él. Georgina Hübner es menos conocida, aunque era todo un partido: limeña, rica, enfermiza (a ojos de Juan Ramón esto seguramente tenía su atractivo). Su peor defecto es que era un producto de ficción. Georgina Hübner nunca existió. Fue la excusa de dos poetas peruanos, José Galvez y Carlos Rodríguez para dirigirse al poeta Juan Ramón Jiménez y pedirle algunos de sus libros, que por entonces eran imposibles de encontrar en tierras americanas.
El cielo de Lima. Sobre la literatura
La historia sucede en 1904. Juan Ramón era, por entonces, un joven poeta de veinticinco años que escribía una poesía sentimental, sensorial, muy adornada de modernismos y de corrientes francesas. Es un Juan Ramón al que le falta todavía descubrir la poesía inglesa, a Tagore y a Zenobia Camprubrí. Pero Juan Ramón es apenas un personaje secundario en esta historia. Gómez Bárcena ha puesto mucho empeño en evitar que la novela quedase reducida a la anécdota y en esquivar la parte folclórica del asunto. La novela es otra. La novela no es tampoco Georgina —aunque en parte Georgina es toda la novela— y ni siquiera los poetas limeños que la inventaron para seducir al poeta español y conseguir versos y recuerdos suyos. La novela trata, sobre todo, de la literatura.
Porque la literatura es fundamentalmente dos cosas: por una parte, la literatura es el arte que consiste en el uso estéticamente óptimo de la palabra. Aquí la clave de la cuestión son las palabras «estéticamente óptimo» que son las que difuminan los bordes y las que la convierten en una cosa resbaladiza. Esta es la gran literatura que, a la vez, es una cosa muy pequeña, difícil de manejar, perfecta en su género, como el odrakek kafkiano.
Luego está la pequeña literatura, que lo es todo, que lo abarca todo. En cierto sentido estamos hechos de literatura, porque somos un poco nuestros cuerpos, nuestras esperas y nuestros silencios y un mucho las historias que nos contamos, la forma que tenemos de hablar, aunque sea para nosotros mismos, de esos cuerpos, de esas esperas y eso silencios, la forma de decidir y de dar nombre a la decisión de lo que somos, de querer ser lo que no somos todavía, la forma de quejarnos de nuestros políticos y de cuánto tarda hoy en transporte público, la forma que tenemos de presentarnos a los desconocidos, la forma en la que intentamos explicar qué razones nos mueven a actuar de una u otra manera y la forma que tenemos de renunciar a esas explicaciones. Somos lo que contamos a los otros y lo que nos contamos a nosotros mismos de nuestra vida, de las vidas de los otros, de todo lo que sucede y todo eso también es literatura. La otra literatura. Una literatura menor e inmensa que late y laterá siempre en el centro del planeta de los seres humanos.
Decía Averroes que existe una verdad en la filosofía y una verdad en la religión. La verdad de la filosofía es para los filósofos y la de la religión es para todos. Lo mismo sucede con la literatura. Hay una literatura que es para los poetas, los escritores, los diletantes y los amantes de esa república de las letras y una literatura que es para todos; una literatura a la que no podemos escapar. Una literatura que tiene mucho que ver con el tiempo porque, al final, esta literatura consiste en colocar las palabras, los deseos, las acciones, etc en el plano del tiempo, con la esperanza de que, al colocarlas, se amolden a una causalidad, quizás imprevista. Lo que se coloca antes precede y procura lo que viene después, lo que llega al final es consecuencia de lo anterior. No hay más historia.
El cielo de Lima. Sobre el tiempo
Es llamativa la cantidad de capítulos de El cielo de Lima que aluden directamente a una posición en el tiempo. Algunos ejemplos tomados sin querer ser exhaustivos: «Al principio…» (Cap 1), «Cada vez qué…» «Antes de ser poeta…», «A veces…», «Pero llega el momento en que…», «Si la idea tiene un único origen, éste es su origen», «Su novela aún no tiene título», «Al principio no ven nada extraordinario», «Tarda casi una hora en leer todas las cartas», etc, etc
No creo que sea casual que estas marcas temporales escaseen más justo al principio y al final del libro y que sean constantes en los capítulos centrales. Pero dudar que sean casuales no implica suponer que sean premeditadas. También podría ser por la propia inercia de la historia, que sigue sus leyes. Esta es una novela en la que no pesan tanto los personajes o la trama como la observación de esa forma de la literatura que se encarna en un texto. Por cuestiones operativas al principio de la novela es necesario prestar una atención especial a los personajes que aparecen en ella, definir sus contornos y los de la historia. Dotarlos, en definitiva, de unas extremidades con las que puedan desenvolverse en ese mundo que será el suyo durante algunas páginas. Cuando se llega al final, es necesario retomar de nuevo la historia, darle los instrumentos, a ella y a los personajes, para que pueda construirse una madriguera en la que esconderse y simular el final. El centro de la novela, sin embargo, se siente libre para desplegarse tal y como es y para revelar el verdadero interés y el verdadero protagonista de la novela.
Se sentirán decepcionados quienes se acerquen a El cielo de Lima buscando una novela sobre JRJ. El poeta aparece poco y, cuando aparece, es una figura un tanto extraña. Cuesta mucho imaginarlo como un joven poeta enamorado, y más bien parece un académico, un tanto rijoso, husmeando en la correspondencia el rastro de un apetito carnal.
Tampoco los dos personajes principales son lo más importante de la novela. Uno de ellos, José, -que en la vida real llegaría a ser un poeta notable-, es en la novela un snob pedante y frívolo. José nos sorprende poco a lo largo de la historia. Una vez que queda claro su lugar en la novela José cumplirá su papel con una disciplina admirable. El otro personaje principal, Carlos, es el gran protagonista de la novela, al menos si tenemos en cuenta la extensión de sus apariciones. Carlos es algo más rico en matices, aunque es probable que esto se deba, sobre todo a que pasa más tiempo en el escenario y podemos suponer que José o algún otro personaje que aparece a lo largo de la trama, no lo serían menos si se le hubiese dado la misma oportunidad.
Poco a poco va quedando claro que el verdadero protagonista de la novela es, en realidad, el narrador, o, más bien, la narración en la que se encarna.
No tenemos aquí un narrador que relata, sino una voz que reconstruye. No hay una figura que se descubra y que justifique su existencia vinculándose a la obra como en tantas novelas realistas (un testigo, un arrepentido, un traidor…); el narrador es la voz que va enunciando el relato, engendrándolo mientras lo se alimenta de él. Como en la novela realista, nuestro narrador aquí lo sabe todo. A diferencia de la novela realista, nuestro narrador aquí sabe tanto que sabe incluso que se encuentra dentro de una historia y con esa idea juega constantemente. De nuevo el autor evita la parte estridente, en este caso del postmodernismo, así que el narrador no se dirigirá a nosotros, ni se divertirá despedazando la historia en planos temporales. Amablemente nos invita a salir de ella, nos acompaña hasta los márgenes del libro y nos muestra el artificio. Parece decir –pero no lo dice-: «Mira aquí, unas vidas de papel. ¿En qué se diferencian de la tuya? ¿En que no existen? No vale tanto la existencia. Para millones de personas en el mundo, para un porcentaje abrumadoramente alto de la población mundial, tu existencia no tiene más consistencia que de ellos, e incluso para quienes llegan a ser conocidos, los que existen para el mundo e incluso a través de generaciones, no existen más que estos, porque toda su existencia no es más que el relato de una vida. Igual que estas vidas de papel»
- Cuentos completos; Javier Tomeo - 12/08/2024
- Los Bosnios - 11/02/2024
- Introducción a la belleza de las matemáticas - 10/26/2024