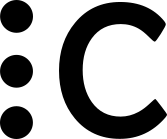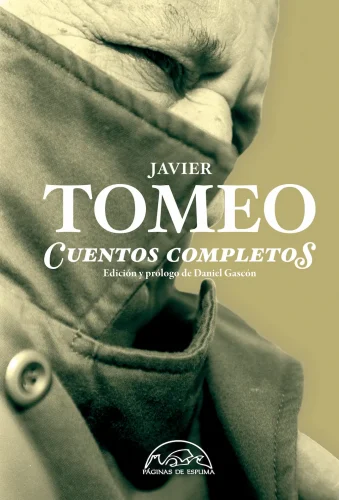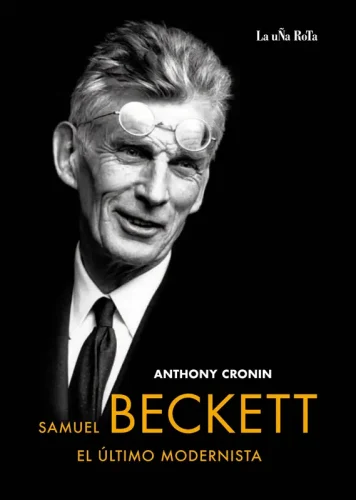Houellebecq es uno de esos escritores que tiene fans, y de estos quedan pocos ya. Escritores con fans son esos escritores a los que luego, cuando se mueren, les llevan flores y cosas a sus tumbas. El asunto también tiene sus contrapartidas. Ahí está por ejemplo el pobre Cortazar, al que le de vez en cuando le llenan su lugar de eterno descanso con juguetitos de todo a cien. Ser o no buen escritor tiene algo, pero poco, que ver con el hecho de tener fans. Hay escritores buenos, incluso muy buenos, que son muy admirados por sus seguidores, que tendrán o no tendrán alguna vez una plaza en la academia de las letras dependiendo, poco más o menos, de que a ellos les dé la gana, que son incluso candidatos a ganar el Nobel, pero que, ay, no tienen fans. A la gente les gusta leerlos, se hacen estudios sobre su obra y esas cosas, pero no se puede decir que tengan fans en el sentido estricto de la palabra, porque falta el componente esencial del fan, es decir, la histeria, la pérdida total o parcial de la capacidad para juzgar una obra objetivamente, que es sustituido por la, no menos notable, habilidad para juzgar una obra, cualquier tipo de obra, un libro, una sinfonía, una película un grafitti o un teatro para títeres, en virtud de una especie de impulso elemental que es muy parecido al enamoramiento, sólo que peor, porque puede llegar a durar toda la vida -aunque es raro- y porque el fanático en cuestión a veces siente la imperiosa necesidad de explicarnos las fuentes de las que brota su inquebrantable admiración.
Es decir, que el componente fundamental para tener fans es la capacidad de sustraerle al lector su juicio analítico para convertirlo en una red entretejida de impulsos y convicciones lo más básicos posibles. Pues esto, Houellebecq, lo hace muy bien, quizás mejor que ningún otro escritor del panorama actual. Lo hace tan bien que tiene fanáticos de los dos lados de la valla: los que le adoran y los que le aman.
El fanático, por supuesto, tiene un comportamiento que podemos denominar ritual. Cuando el fanático lee un libro, más que la experiencia del propio libro lo que busca es la recreación de experiencias anteriores, volver a vivir las sensaciones de aquel concierto o la primera impresión al leer una novela determinada. Todos los fans de Cortazar aplauden entusiasmados cuando se encuentran la palabra “cronopio” por ahí perdida. El fanático de verdad, el de pata negra, es el que pide, invariable e infatigablemente, Like a Rolling Stone al final de un concierto de Dylan y que, por lo general, espera que esa versión sea lo más parecida posible a la que tiene en el disco de casa.
Quizás hemos ido a dar con el peor ejemplo posible, porque el fanático de Dylan es, precisamente, una excepción a esta norma -lo cual, se me ocurre, quizás lo convierta en realidad en el mejor ejemplo posible- porque lo que el fanático de Dylan busca -el fanático de hoy, se entiende, no el de los sesenta- es la alteración recurrente de la norma. Como en casi todo, Dylan es caso aparte, así que finalmente tengo que suponer que he hecho muy mal en utilizarlo como ejemplo. Vamos con otro caso que quizás esté más ajustado al tema que nos ocupa: Houellebecq. El fanático de Michel Houellebecq busca que se repitan una serie de lugares comunes. Al fan de Houellebecq le gusta que en sus novelas haya sexo, críticas a la religión, putas, críticas al capitalismo, orgías, consideraciones sobre la estupidez generalizada de la vida urbana, más putas y, en general, una visión del mundo que ellos -los fans- resumen como “lucidez” y que se puede resumir también diciendo que a los fans de Houellebecq les encanta ver a Michel Houellebecq perennemente cabreado.
Y eso Michel se lo concede. En este El mapa y el territorio, por ejemplo, hay muy poco sexo y no hay apenas prostitutas, pero uno descubre que esto no son más que elementos accesorios en una novela de Houellebecq. Lo verdaderamente importante, la esencia houellebecquiana -por utilizar una palabra particularmente impronunciable- es el cabreo, y Houellebecq lo mantiene. En una recensión no exhaustiva de cosas que le gustan y no le gustan a Michel Houellebecq uno puede hacerse en seguida, casi sin mirar el libro, una lista muy breve de cosas que le gustan (le gustan los cerdos, de los que admira su capacidad matemática), y cosas que no le gustan (los restaurantes, los fotógrafos, las calderas, las ciudades, el cesped, las ovejas, los cocineros homosexuales, las ciudades, la ley de litorales española -esto le va a durar poco-, la obsolescencia programada, el crecimiento de la periferia de París, París, etc, etc, etc).
Más allá del cabreo, que, ya digo, es lo principal, hay que decir que la novela es buena, incluso muy buena. El que suscribe nunca ha sido un fan apasionado de Houellebecq, pero de este El mapa y el territorio cree que puede asegurar que es su mejor obra, y cree también que seguramente sea una de esas obras realmente importantes que se escriben muy de vez en cuando y luego quedan para los libros escolares. No obstante, es probable que a los grandes fanáticos del francés la obra pueda parecerles, hasta cierto punto, decepcionante. No es que, por retomar la analogía de Dylan, Houellebecq haya cogido la guitarra eléctrica, pero la novela, en cuanto al cumplimiento de la propia ortodoxia del autor, quizás no sea tan espectacular como sus obras precedentes. Por ejemplo, no hay ni una sola orgía en casi cuatrocientas páginas. Yo ahí me pongo en el lugar de los fans y tiene que ser frustrante por narices. Comprarte un libro de Houellebecq sin una sola orgía es como comprarte un disco de los Rolling y que salga Keith Richards tocando el ukelele.
Y ahora vamos al libro, no sin antes dar un pequeño rodeo.
Escribe Borges en “El hacedor”:
“Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.”
No diré que esta es la cita perfecta para encabezar El mapa y el territorio. De hecho, tiene muchas debilidades, pero también un par de puntos lo bastante fuertes como para que merezca la pena tenerla en mente a la hora de hablar de la novela que, por cierto, es a lo que vamos.
El mapa y el territorio empieza con una escena. Damien Hirst y Jeff Koons están en una habitación de hotel. La imagen se nos muestra congelada, se habla de que estamos en un instante concreto y se cita una marca de cerveza. El hotel, se nos dice, podría estar en Dubai y de hecho, se apostilla, la decoración está inspirada en un hotel de Dubai. Todo es un poco raro, porque no sabemos muy bien si eso de que el hotel esté inspirado en una habitación de Dubai quiere decir que el hotel no está en realidad en Dubai o es que está inspirado en otro hotel distinto de Dubai. Probablemente, lo importante en este caso, es que a Houellebecq le parece muy raro eso de que una habitación de Dubai resulte la inspiración de cualquier cosa. De repente aparece un cepillo que sombrea la frente de Koons y entonces la escena se aclara. En realidad se trata de un cuadro. Luego sabremos que el título del cuadro es Damien Hirst y Jeff Koons repartiéndose el mercado del arte y que su autor, Jed Martin, es el protagonista de este libro.
El mapa y el territorio
El párrafo anterior se corresponde, más o menos, a los dos primeros párrafos -dos y medio, pongamos tres- de El mapa y el territorio y en esos dos párrafos Houellebecq ya consigue que se intuyan al menos algunas de las vigas sobre las que va a descansar la obra, lo cual, de por sí, ya constituye un alarde, tanto de pericia como de coherencia. El hecho de condensar en una página una parte representativa del espíritu de la obra no puede conseguirse a menos que detrás del texto haya una visión del mundo con la que se podrá o no estar de acuerdo, pero que, desde luego, está meditada, es demostradamente consistente y ha sido definida con un rigor que resultan muy raros en la narrativa de cualquier época. A mí me gustaría poder decir esto de alguien que fuese un poco más simpático, o que estuviese un poco menos enfadado con todo el mundo -colectivo en el que, el que suscribe, está incluido, por lo que deduce que Michel Houellebecq está enfadado con también con él-, pero hoy lo que toca es decirlo de Michel Houellebecq: es uno de los escritores más importantes que tenemos en el panorama mundial y El mapa y el territorio es su libro más importante.
Por supuesto, para sus detractores, la réplica a esta afirmación es sencilla, considerando los argumentos que hemos utilizado hasta el momento: el hecho de que tenga una visión determinada y meditada del mundo, el que esa visión sea o no original, o el hecho de que sea capaz de exponer esa visión con más o menos rigor no convierten a Houellebecq en un narrador. Es cierto. Lo que le convierte en un narrador, y además en un narrador sobresaliente, es haber sido capaz de poner en pie una novela de cuatrocientas páginas en la que, a medida que avanzamos, nos vamos dando cuenta de que los hilos de la trama dibujan una red de correspondencias y una estructura que se sostiene, tanto en el plano largo -al terminar la novela observaremos que la forma total de la misma corresponde a un diseño determinado y reconocible-, como en el plano corto, en el que ningún personaje y ninguna situación son gratuitos, sino que todos contribuyen a enriquecer la narración sin que ninguno tenga esa incómoda textura apergaminada que algunos personajes adquieren cuando el narrador insiste dotarlos de un aura simbólica.
Como estamos hablando de una obra importante no me parecería correcto terminar la reseña sin avanzar algún tipo de tesis sobre la misma. A mí lo que se me ha ocurrido es que los libros de Houellebecq, cada vez más y tomando este El mapa y el territorio como ejemplo mayor, no por su caracter paradigmático sino por la calidad del mismo, están definidos por una visión del mundo grotesca y humanista.
Naturalmente, esto exige cierta explicación, sobre todo porque una visión del mundo grotesca, en no pocos sentidos, es lo opuesto a una visión del mundo humanista. Anticipamos que, si bien el significado que damos a la palabra “grotesco” es perfectamente heterodoxo el uso del término “humanista” es todavía más laxo y hasta se podría decir que ingenuo o, simplemente, improcedente.
Vamos a utilizar una definición de grotesco -concepto que, por cierto, está tremendamente infrautilizado en la crítica literaria, y que se ha visto radicalmente desplazado por conceptos de mucha más enjundia como “espesor”- que parte de una distinción sobre lo grotesco que hace John Ruskin en Las piedras de Venecia. Allí Ruskin distingue entre dos tipos de arte grotesco. Uno sería más espantoso, el más terrible. El otro sería más paródico, lúdico en cierto sentido. Los dos, sin embargo, aluden a un mismo sentido de la vida. Este sentido podría ser el que señala Kayser:
The unity of perspective in the grotesque consists in an unimpassioned view of life one earth as an empty, meaningless puppett play.
Luego, la existencia de lo grotesco, para Ruskin -y para Kayser- está determinada no tanto por el caracter de las figuras que representa (como tal vez la mayoría de nosotros estaríamos tentados a suponer, aunque es cierto que, a ojos de Ruskin -y quizás también de Kayser, aunque un poco menos- la mayoría de nosotros somos seres de una frivolidad intelectual espantosa), sino porque dichas figuras simbolizan un sentido melancólico de la experiencia humana.
Lo grotesco entonces sería algo distinto de lo crítico o de lo caricaturesco.La diferencia me parece bastante interesante ,sobre todo porque aporta una herramienta crítica, al establecer una distinción entre tipos de humor que, por lo general, se engloban en una misma categoría y que, aceptando la postura de Ruskin, responderían en realidad a concepciones diferentes y hasta opuestas de la vida. Habría una forma de representación del mundo que tradicionalmente llamamos grotesca, pero en la que subyace un sentimiento de crítica que, en última instancia, apunta a algún tipo de utilidad. Un ejemplo muy evidente sería el teatro de Brecht, en el que las representaciones grotescas no dejan de ser marionetas que cuentan una historia cuyo telón es el escenario de una posible regeneración de la especie humana. Dicho de otra forma, en las obras de Brecht siempre hay espacio para la esperanza. Brecht, entonces, no sería grotesco, sino caricaturesco. Volviendo sobre la distinción de Ruskin, esta distinción entre formas grotescas y caricaturescas se puede dividir, a su vez, en función de que la representación sea más lúdica o trágica -y creo que aquí “trágico” sí es el término preciso, utilizado de la forma más clásica-. Con lo que podemos llegar a determinar una matriz como la siguiente, a la que, a falta de un nombre mejor, he dado en llamar: “Cuadrado distributivo de las cosas que son feas y pueden llagar a dar más o menos risa” (es un nombre provisional):
| lúdico | trágico | |
| crítico | crítico-lúdico | crítico-trágico |
| melancólico | melancólico-lúdico | melancólico trágico |
Si aceptamos la posibilidad de un cuadro como este entonces quizás podamos utilizarlo para analizar la obra de Houellebecq. Vamos a empezar por la diferencia entre lúdico y trágico. ¿En cual de las dos columnas tendríamos que situar la obra de Houellebecq? En mi opinión, que seguramente sea discutible, Houellebecq cabría sobre todo en la categoría de lo lúdico. Sin embargo, la opinión contraria también me parece defendible, así que tendremos que aceptar que, como casi siempre, la distinción teórica no encuentra una correspondencia exacta en la práctica y nos sirve solo como herramienta de análisis.
Si aquí defendemos lo lúdico en Houellebecq es por varias razones. Primero, porque el francés gusta de presentar situaciones distorsionadas hasta el límite de lo creíble, de forma que sólo una perspectiva lúdica permite sostener el pacto de verosimilitud con el lector. En El mapa y el territorio, podemos decir que uno de los personajes más representativos de la novela es una vieja caldera con la que Jed Martin mantiene una relación más estrecha que con la mayoría de seres humanos que aparecen en el libro. A esto se puede objetar que, de hecho, esto no es tan raro. Que casi todo el mundo tiene más de un objeto en su vida a los que asigna una importancia mucho mayor que a seres humanos con los que mantiene una relación incluso cotidiana, sobre todo si esa relación cotidiana se mantiene en el marco de las relaciones laborales. Si el lector tiene alguna duda sobre esto sólo tiene que ir al aparcamiento de unos grandes almacenes y esperar un tiempo para comprobar la cantidad de conductores que conceden a la pintura de sus coches un valor muy por encima del que les merece la vida humana. Esta escala de valores, por supuesto, es un instinto primario que, en la calma de un discurso razonado, muy pocos sostendrán. Houellebecq le dedica un capítulo entero -uno de los mejores del libro, por cierto- cuando Jed Martin, el pintor protagonista, se entrevista con otro personaje, un escritor llamado Michel Houellebecq (sic) que es un conocido misántropo, que vive como un heremita y que, en su conversación, le da cuenta a Jed Martin de los objetos -ni una persona, solo objetos- que más han marcado su vida (a saber: zapatos Paraboot Marche, el combinado ordenador-portatil impresora Canon Libris y la parca Camel Legend).
Bastaría con la aparición de un personaje llamado Michel Houellebecq para tensar la cuerda de la verosimilitud. Si además este escritor es presentado de la forma en que se presenta a este Michel Houellebecq, si además este escritor llamado Michel Houellebecq sostiene que ve inmoral matar cerdos para comer, porque son capaces de aprender las bases de la aritmética, si además Jed Martin termina ocupado en lo que termina -y que no desvelaremos ahora- como una parodia de sí mismo, es evidente que la novela tiene que estar sostenida por cierta actitud lúdica.
Pero llegamos ahora a la cuestión que me parece más interesante. Todo lo anterior, de hecho, existe para llegar a este punto y solo espero que el lector no encuentre toda la introduccion totalmente innecesaria. ¿Pertenece Michel Houellebecq al grupo crítico o al melancólico? ¿Jugará el partido en el campo de los críticos (con Bretch, por ejemplo) o de los melancólicos (con von Trier, se me ocurre, o, por qué no, también con Valle)? Mi hipótesis es que, en Houellebecq, hay soterrado un espíritu crítico, alimentado por una dirección a la que apunta el movimiento de su prosa en la que sí hay algo parecido a un final. Esta es la tesis: Houellebecq mantiene la esperanza o la posibilidad de una esperanza y, es ahí, donde se convierte en un humanista.
¿Se puede sostener con seriedad que Michel Houellebecq es un humanista? Si nos guiamos por El mapa ya hemos visto que Michel Houellebecq siente cierta empatía (simpatía seguramente sea una palabra excesiva) por las prostitutas, los perros y los cerdos. Detesta, desprecia o está aburrido de Francia, Paris, el sistema capitalista, los homosexuales, los restaurantes de lujo, los dueños de restaurantes de lujo, la mentalidad Estadounidense, Michel Houellebecq, los divorcios caros y las ovejas. Eso para empezar, pero ¿en qué lugar de su escala quedan los seres humanos?
Houllebecq se muestra como un humanista, pero un humanista houellebequiano, cosa que, quizás para muchos, sea precisamente lo contrario de un humanista. Para empezar la construcción de Houellebecq humanista tenemos que partir de la base de que Houellebecq es un humanista ateo y escéptico. Si Houellebecq es un humanista, las piedras angulares de su humanismo son el ateismo y el escepticismo.
Sartre define en estos términos la posición moral de Baudelaire:
“Hacer el mal por el mal es exactamente hacer expresamento o contraio de aquello que se continúa considerando el Bien. Es querer lo que no se quiere -ya que se continúa aborreciendo las malas potencias- y no querer lo que se quiere -ya que el Bien se define siempre como el objeto y el fin de la voluntad profunda. (..) Entre sus actos y los del culpable vulgar existe la misma diferencia que entre las misas negras y el ateísmo. El ateo no se preocupa de Dios porque ha decidido de una vez para todas que Dios no existe.”
También Houellebecq ha decidido que Dios no existe. Houellebecq no oficina una misa negra, no aboga por la destrucción de un orden en cuya bondad cree y por cuya bondad abomina de él. Houellebecq es un ateo que, a falta de dios, se repliega en la importancia del hombre. Sin embargo, el hombre de Houellebecq tiene unas características muy particulares, de las cuales, la más notable, es la falta total de trascendencia. Para empezar Houellebecq niega la principal forma de trascendencia humana en el ateo, que es la trascendencia social. La masa es el opio del individuo.
El hombre es, sin embargo, un individuo social, pero esa socialización no es una vía de escape o de superación de su individualidad, sino una condena, porque determina al hombre a comportarse siempre en relación con el resto de individuos, lo cual es claramente una limitación de su libertad y de su individualidad.
“Que tus padres se hayan suicidado, prosiguió Jed sin tener en cuenta la interrupción, te situaba forzosamente en una tesitura vacilante, incómoda: la de alguien cuyas amarras con la vida carecen de toda solidez, en cierto modo”.
Houellebecq está encerrado en un discurso en el que los límites de la existencia son una paradoja irritante. El hombre está condenado a vivir solo, encerrado en una red social, pero esa sociedad no puede redimirlo. Houellebecq no cree que haya un paraiso de amor marxista al que dirigirse, pero, por otra parte, el capitalismo nos ha conducido a una imagen perversa de sí mismo en el que, de forma retorcida, se nos ha privado de la propiedad privada, empujándonos a la posesión de objetos que se nos deshacen entre las manos o se disuelven en una vorágine tecnológica antes de haber tenido tiempo a hacerlos nuestros, antes de haberlos podido dotas de los atributos de una posesión vivida y no solamente enunciada, eso es, de recuerdos, familiaridad…
Por aquí es por donde empezamos a tejer el humanismo de Houellebecq y por donde postulamos su posición como un autor más crítico que grotesco. Houellebecq añora – o sueña en todo caso, cree posible, al menos en algún grado, al menos como posibilidad- una existencia más “humana”. Por ejemplo, considera censurable -y no simplemente absurdo- esta forma de posesión deshumanizada en la que el individuo apenas tiene la posibilidad de poseer el objeto más allá de la mera formalidad económica. Poseemos los objetos porque los hemos pagado. Formalmente, son nuestros. Pero su vida está tan reducida, tan condicionada al avance de la técnica y la propia obsolescencia del objeto que no tenemos oportunidad de llegar a un nivel de posesión íntimo, el verdaderamente humano. No poseemos realmente algo que no vamos a poder añorar. Hemos perdido -y no sabemos quién nos lo ha robado- el derecho a poseer una cámara de fotos con la que hayamos retratado a nuestros hijos al crecer, un bolígrafo que nos acompaña desde que estudiábamos en el instituto o los papeles que iban marcando el rastro del trabajo. Pronto, quizás, perderemos los libros, con sus marcas, con sus páginas dobladas y su ceniza de tabaco entre las hojas. Perdemos la posesión y, como casi siempre, en las mecánicas históricas más implacables, llegamos al punto opuesto de la marcha que creíamos haber emprendido: hemos alcanzado el oeste caminando hacia el este sin parar.
Houellebecq no cree que haya una muerte más o menos humana, no cree en una vida social trascendente. Su humanismo, si lo hay, se limita a una existencia individual, absurda y limitada, pero que admite en su discurrir un espectro en uno de cuyos extremos está la humanidad.
- Cuentos completos; Javier Tomeo - 12/08/2024
- Los Bosnios - 11/02/2024
- Introducción a la belleza de las matemáticas - 10/26/2024