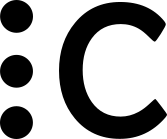La fantasía del no trabajo y el hombre heroico
Uno de los primeros detalles que más me sorprendió de Los delincuentes (2023), la épica criminal dirigida por Rodrigo Moreno, es el constante cambio en la música. Las melodías pasan de ser un jazz elegante a una suerte de tango lastimero, con sonidos modernos o vintage según la escena en cuestión, con registros más limpios o disruptivos; una melodía clásica o con tintes metálicos según lo que se necesite. De hecho, es fácil notar que, en muchas escenas, quizás las más importantes, ni siquiera hay música de fondo, lo que fuerza a Moreno y a su equipo técnico a depender de los sonidos de ambiente, también modelados desde el contraste: el sonido de máquinas, voces disgustadas y mecanografía que evocan las escenas en el banco; el sonido de la calle, las voces acusatorias y la caminata ajustada en el centro de Buenos Aires; el sonido de la pampa y los enclaves campestres de Córdova, ojos de agua, animales silvestres y el viento acariciando los árboles.
La varianza entre sonidos, melodías y registros en Los delincuentes puede ser una pista de la caótica narración, disfrazada de tragicomedia lineal, de la que depende la película, así como su obstinada vocación por evitar el encasillamiento en un género u otro. Vale reconocer que, por un lado, Moreno filma con cierta precisión y obsesión por el detalle (por eso le salieron 189 minutos de metraje), pero que, a la vez, el cineasta y escritor parece sufrir de déficit de atención y cierto desinterés: cambia drásticamente de escenario y de protagonista; deja ciertos dramas sin conclusión y la suerte de los personajes al azar; juega con los planos temporales para evitar una versión perfectamente coherente de los hechos. Algunos personajes, como el interés romántico de los protagonistas, queda con un backstory a medio cuajar, con un desarrollo que no siempre convence, pero que parece funcional para los intereses de la historia. El mcguffin de esta trama -los cientos de miles de dólares robados por Morán, el principal- pierde relevancia conforme la historia va por el segundo acto, y solo cobra cierta importancia cerca del clímax, luego de haber desaparecido por más tiempo que lo que suele durar un filme entero.
El desinterés de Moreno por la coherencia de su historia no debe confundirse con total desdén: la épica criminal, a partir de las distintas viñetas narradas, sigue atada a por una serie de insinuaciones sobre el valor del trabajo en el post-capitalismo y la crisis de la identidad masculina. Parece que Moreno elige conscientemente despriorizar la claridad y la rigurosidad en su narración en favor de cierto estilo más libre, más jazz, que juegue constantemente con las expectativas de la audiencia. No está mal. Moreno, a pesar de los excesos (al filme parece sobrarle al menos unos veinte minutos), sabe que, para engancharnos en su experimento, es necesario, ante la ausencia de un conflicto medular, una serie de trucos en la historia: un estilo fresco e inteligente, una serie de micro dilemas y conflictos que alivianan la trama, cierta ironía y buen manejo del humor, sobre todo en los momentos más dramáticos, que se pinchan como globo con alguno que otro chiste ágil.

Claro que, dentro del caos, la historia principal esconde un curioso juego de gato y ratón, un constante tándem entre una historia y otra. Los delincuentes sigue a dos protagonistas, cada uno con sus dilemas éticos y fantasías post-laborales. Morán, el protagonista inicial, decide robar el banco como alguien decide cambiar de camisa o calzoncillos. Sin ningún remordimiento y desprovisto de mayores ambiciones, el silencioso oficinista, con su pinta de beatnik barbudo, diseña un plan controvertido para hacerse con la fortuna: declararse culpable y pagar la condena de tres a cuatro años (dependiendo de su buen comportamiento), y hacerse con la fortuna al salir. El giro aquí versa en los métodos a los que recurre Morán: poco después de logrado el atraco -y ya seguro de que las cámaras lo tienen fichado- Morán se reúne en un pequeño restaurante con uno de sus colegas, el parco e ingenuo Román, y, entre promesas y amenazas, le convence de volverse su cómplice y guardar el dinero. Román, por supuesto, sufre tanto de la mala fortuna como del castigo de la ambición: la mala fortuna de haber faltado ese día al banco (y por tanto ser el objetivo perfecto para la trampa de Morán), y la ambición permanente que le motiva a reclamar la mitad del dinero, sin saber que el robo desatará una feroz investigación en el banco, con él como principal sospechoso.

Román y Morán son dos productos de un sistema cada vez más impersonal y desencantado, el estancamiento de la clase media y la crisis del trabajo de oficina, suficientemente anodino, pero casi siempre necesario, un trabajo que te mantiene en el camino de la estabilidad, pero a un gran costo. Román y Morán hablan constantemente de cuánto tiempo les falta para retirarse (y retirarse de forma suficiente), lo que solo parece exponer la evidente contradicción en la que viven: pueden ser libres, pero solo en la medida en que son atados al trabajo de oficina; pueden hacerse con un futuro mientras permanezcan atrapados en un régimen extremadamente compartimentado y jerárquico. La relación entre la prosperidad y el desamparo, mediada por el trabajo en el banco, es particularmente frágil: dejar de trabajar un día lleva a las suspicacias de los superiores, la suspensión del salario o incluso el despido, lo que deja a la deriva a cualquier empleaducho en circunstancias parecidas a las de Román y Morán, nombres que fungen como palíndromo, aumentando el creciente sentido de despersonalización que parece invadirles, como a tantos otros en su posición.
Irónicamente, debido a que no pueden probar la culpabilidad de Román de forma suficiente, el castigo que le imponen los superiores al pobre oficinista es que este siga trabajando en el banco, y trabajando de por vida, invadiendo su rutina de pequeñas acciones sin propósito, sumándole la presencia de un trabajador nuevo cuyo único propósito es hacer que la estancia de Román se torne insoportable. En secuencias que parecen salidas de un gag de Los Simpson (una escena absurda, pero igual cercana a la realidad), Román es hostigado por este gendarme del banco con el único propósito de que se harte y renuncie. De pronto el no-trabajo empieza a dejar de fungir como una ilusión, para tornarse una necesidad. La caída en desgracia de Román y su compinche (tristemente común y poco sorprendente) así parece sugerirlo.
Siguiendo con la fantasía del no-trabajo, Los delincuentes, en su tercer acto, aboga por una suerte de ejercicio alegórico, con una evidente inclinación política: aparte de la crítica afilada al régimen de trabajo burocrático de mando medio, el filme ofrece, a su manera, cierta alternativa. Las escenas finales de Los delincuentes sugieren un mundo postlaboral, uno sin nuestra idea tradicional de trabajo. Morán, desde la prisión, narra sus experiencias fuera de Buenos Aires, el breve, pero intenso romance, casi como un estado de permanente primavera, que se suscita en medio de los campos cordobeses, sin ningún tipo de presión externa de por medio. Por supuesto, en su indulgencia, Morán romantiza la vida del campo como única salvación ante la máquina postcapitalista, una suerte de válvula de escape ante la amenaza de los trabajos de mierda (bullshit jobs) que controlan a la mayoría de los citadinos en la capital, y que parecen no haber llegado hasta allí.

La total indulgencia de Morán, sin embargo, es convincente en la medida en que contrasta con la mirada cínica y desencantada de la rutina de Román, atrapado en un trabajo sin salida, asediado por sus superiores, quienes lo odian lo suficiente como para no despedirle. Que seamos testigos del escape de Morán justo después de presenciar la caída de su amigo solo refuerza nuestra confrontación con el sistema de trabajo moderno, y la necesidad de huirle pronto, lo que, a su vez, engrandece la épica del escape, filmado con amplios planos generales y mucha luz por Moreno y su director de fotografía.
Ver Los delincuentes en el avión camino a casa, ni bien acabadas las vacaciones, genera un efecto por partes agradable, pero por partes desolador. Si algo consiguen las tomas largas y la parsimonia de ciertas secuencias, es la constante sensación de letargo atrapada en el trabajo de oficina, en directa confrontación con la vida pacífica del campo, la fantasía del hombre capitalista que huye de la gran ciudad en busca de paz. Notemos que, en ambos casos, domina la monotonía y la nada: horas sin presión en una oficina o en el pastoreo, casi con la misma capacidad de detener el tiempo y minimizar los impulsos externos. La diferencia radica, por supuesto, en la forma en que los individuos conciben al tiempo, su amplitud, y a sí mismos. Los delincuentes, finalmente, cierra sin ofrecer mayor esperanza; tal parece que la búsqueda del tesoro es motivo de otra película, y, como la vida antes del robo de los protagonistas, parece una película tremendamente aburrida.
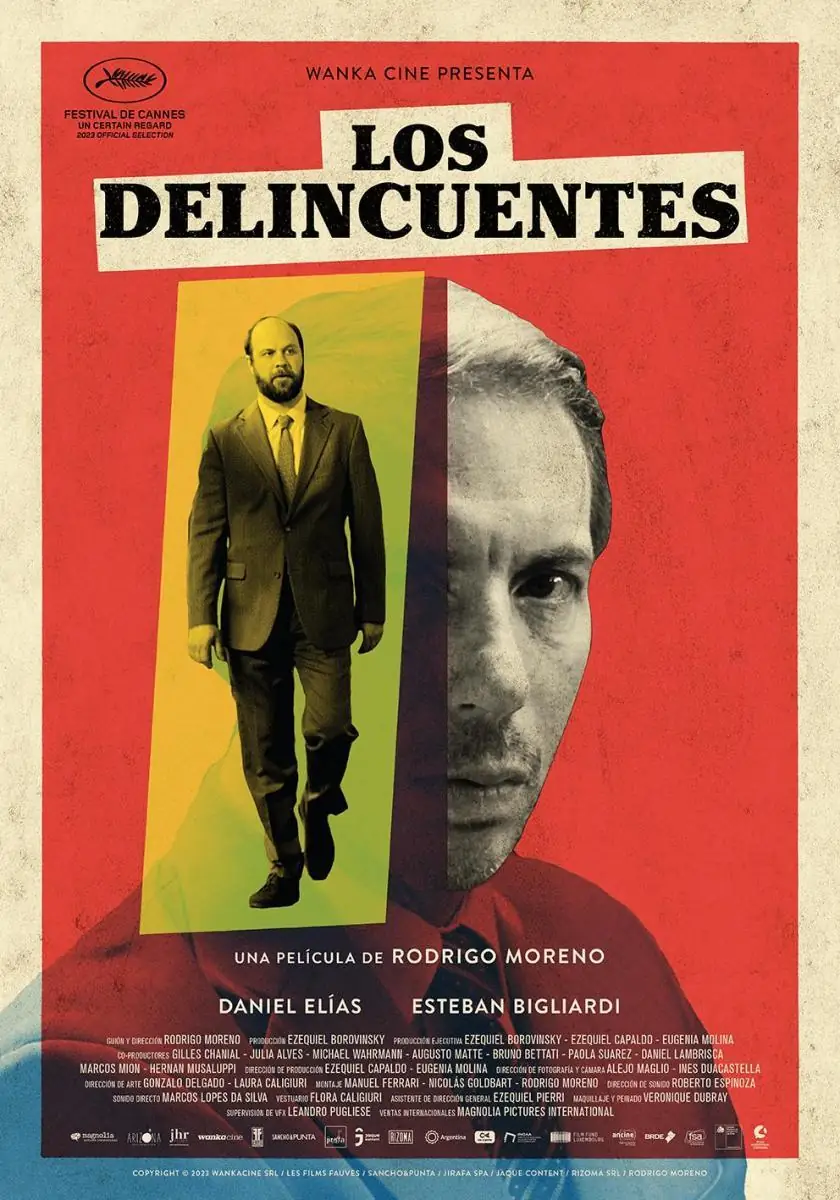
Los delincuentes
de Rodrigo Moreno
- Guión: Rodrigo Moreno
- Reparto: Daniel Elías, Esteban Bigliardi, Margarita Molfino
- Fotografía: Inés Duacastella, Alejo Maglio
- 2023
- Los delincuentes - 11/01/2024
- Burning. El placer de quemarlo todo - 10/06/2024
- El chico y la garza - 09/18/2024