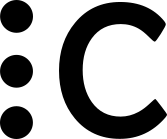Nacimientos, muertes, enlaces y alguna despedida. Son los acordes musicales que componen la narración musical de Eternité (2016), de Tran Anh Hung. Una coreografía, una abstracción. Pasos de baile que modulan la condición finita, provisional, de la existencia. Pareciera que tal nervadura contradice al mismo título. La eternidad es la de la misma historia que se repite, con alguna que otra variante que dote de registro particular a cada vivencia, en la existencia de unos y otros, de una generación y otra. Vidas ordinarias que pueden ser múltiples, y por tanto casi intercambiables, en un siglo u otro. En este caso, casi como emblema, dos generaciones, en los inicios del siglo XX. Los personajes nacen, enlazan sus vidas con una pareja, por elección o no, crían sus hijos, sufren la pérdida de seres queridos, y mueren. Lo que les singulariza: la carencia de circunstancias precarias que dificulten sus vidas, por tanto carentes de las preocupaciones, correspondientes a la lucha por la supervivencia, que aporten trama conflictiva a sus existencias: por su acomodada y privilegiada posición económica, vida de mansiones y amplios jardines y playas de aguas tan cristalinas que parecen surgir de un sueño sublime, la actividad, más allá de esas vivencias, se centra en disfrutar del paso del tiempo, la lectura, o algún que otro pasatiempo como el estudio de las plantas. Sus vidas se estiran en una mullida repetición. El tiempo casi se diría que no existe, no hay expectativa ni evocación, a no ser que un suceso trágico extirpe la compañía que conformaba el ritualizado paisaje cotidiano. Son seres estancos, con una vida apoltronada, que define la vida por la elementalidad de sus inquietudes y dedicaciones. Vidas intercambiables que no dejan huella, pero disfrutan del privilegio de no sufrir la agonía de cómo se cimentará su mañana. Pero ese paraíso no es inmune a los accidentes ni a las enfermedades, por lo tanto a los reveses, a la muerte prematura.
La composición musical alterna el retrato de estados de armonía con las fisuras de la tragedia. Su abstracción, su trama de cuerpos y emociones, transita y explora los senderos de Terrence Malick en To the wonder y Knight of hearts. El vaciado argumental es casi completo, los acontecimientos son las pérdidas de hijos por enfermedad, o la de un marido por ahogamiento o una esposa por no soportar un noveno parto. Hay alguna que otra despedida para quienes abandonan ese escenario para acudir a otro escenario puntual, una guerra, en la que fallecen, o a otro permanente por el que se opta como modo de vida, un convento. Son cuerpos que se desplazan (los mismos movimientos cuando eran niños o cuando son adultos, en la misma disposición), cuerpos que se sientan o cuerpos que se tumban, cuerpos que se desean, cuerpos que se contemplan. El retrato psicólogico se subordina a la condición de seres casi intercambiables que son ante todo contrayentes en un matrimonio o padres. O se condensa en precisos trazos de un modo singular, trazos que ya definen, y anticipan, toda una vida: un enlace es el abono de una planta, esta simplemente crece pero no deja de ser la misma: en el paseo posterior a la noche de bodas de Mathilde (Melanie Laurent) y Henri (Jeremie Renier), la voz narradora expresa cómo es y será el carácter de Henri. Toda una vida en un instante, porque toda su vida se condensa en ese mismo paseo, ese paseo que se dilatará durante años con la mujer que no dejará de desear, hasta que muere reventada por tantos partos. También se consigue ese alumbramiento de condensación efectuando un giro hacia el pasado tras la pérdida trágica (la espléndidamente modulada secuencia del ahogamiento: una entrada de mar que es una fisura en las rocas): la mirada que ha quedado desolada buscando el asidero en una evocación, o cómo también, el curso de la vida tiene su recorrido imprevisible, que se condensa en concisos trazos: la boda concertada se convirtió en sentimiento compartido.
Esos detalles estructurales son los que dotan de fulgor a la narración de Eternité, que forcejea, en delicado equilibrio, entre la rotunda luminosidad de sus momentos armónicos, que extreman la noción de lo dulce y bordean lo acaramelado (con sus tonalidades naranjas cálidas: secuencias que implícitamente inspiran la interrogante de cómo retratar la conciliación y la felicidad) y las afiladas sombras de la pesadumbre. Son en estos pasajes en los que brilla sobremanera el talento de este gran cineasta vietnamita que ha realizado obras tan excelentes, ciertamente más densas, y con más complejo relieve, como El olor de la papaya verde (1993), Cyclo (1995), Pleno verano (2000) y Tokyo blues (2010): la noche que pasa Valentine (Audrey Tatou) junto a la cama de la primera hija que pierde; su propio fallecimiento, ya anciana, como un suspiro que se desvanece en sueños, una vida que ha pasado de puntillas en su universo aparte, sobre todo desde que dejó de ser madre, la realización de estas mujeres; la agonía de Mathilde tras el parto, en compañía de su madre, y con la presencia al fondo de su desolado marido. Pese a la intensidad de esos puntuales momentos, en los que sí rehuye el énfasis, la delectación en la desgracia, no es una obra que duela, quizá por que irradia mucha luz, y esta habrá a quien le moleste demasiado en los ojos. Es una obra que celebra, y lo hace sin rubor, sin temer las salpicaduras de quienes se sienten más gusto con el cinismo y la amargura.
por Alexander Zárate
- Boyhood - 01/24/2022
- La hipótesis de un cuadro robado - 05/11/2021
- Kumiko. The treasure hunter - 05/11/2021