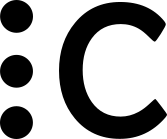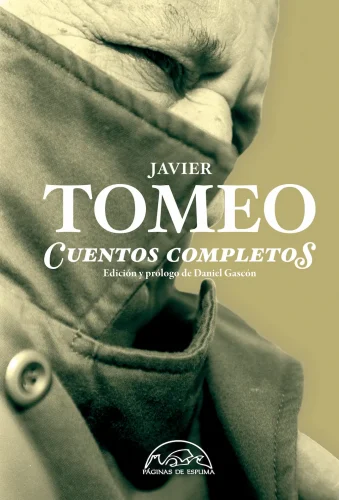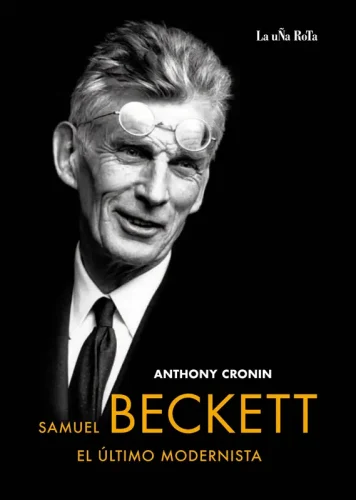Si El héroe discreto, la última novela de Mario Vargas Llosa, me ha decepcionado no se debe a las razones que últimamente se esgrimen contra el escritor (véase ideología política o postura reaccionaria frente a la cultura digital) sino a que creo que, habiendo escrito una novela de tono moral, el autor no ha cumplido con la única convicción moral del escritor: el esmero, que diría Ezra Pound. Me explico:
La novela no es mala, ni mucho menos, aunque haya muchos que se empeñen en decirlo. La historia del pequeño empresario, Felícito Yanaqué, que se niega a aceptar el chantaje de la mafia piureña es ambiciosa. La cita que abre la novela es la clave para su lectura: “Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo”. Corresponde a El hilo de la fábula, de Borges, que considero útil transcribir completa aquí:
«El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo (en la otra estaba la espada) para que éste se ahondara en el laberinto y descubriera el centro, el hombre con cabeza de toro, o, como quiere Dante, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, ya ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella, a su amor.
Las cosas ocurrieron así. Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el del tiempo, y que en algún lugar prefijado estaba Medea.
El hilo se ha perdido; el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos, o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo; acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad.»
Esta idea obsesiva de Borges sobre el laberinto y su explicación es la que guía la historia. Es conocida la opinión del argentino sobre la imposibilidad de dar a conocer la realidad, la verdad o el mundo, sobre la imposibilidad de encontrar el Libro definitivo. Según Borges también, el primer hilo del laberinto, la primera explicación del mundo llegó de la mano de los mitos; después fueron los libros sagrados (La Biblia en el mundo occidental) y cuando cayeron los dioses el hombre buscó en el conocimiento, en La Enciclopedia y el nombre de todas las cosas la revelación de los enigmas.
Vargas Llosa estructura El héroe discreto según lo dicho por Borges. Felícito Yanaqué se enfrenta al laberinto, a lo monstruoso, de la mano del mito. Las palabras de su padre funcionan como un mandato divino: “Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener” y él, como Teseo, buscará la verdad, es decir, el centro del laberinto para dar caza al minotauro (“Estuve a punto de perder el centro y todavía no consigo recuperarlo”, dirá el piureño mientras realiza sus ejercicios matinales de Qi Gong). Todos los personajes que rodean a Felícito son recreaciones de la leyenda. No falta, además del monstruo, una Ariadna actualizada en la figura de Mabel o la Sibila en Adelaida, la adivinadora, por citar ejemplos claros.
La historia paralela de don Rigoberto e Ismael continúa la idea Borgiana de la explicación del caos. En este caso, el erotómano teje el hilo a través del conocimiento y el arte. Lucrecia, su mujer, lo hará a través de la ensoñación y su hijo, Fonchito, a través de la Biblia, de la religión, del acto de fe. Ismael, por su parte, lo tejerá deleitándose en el placer de la venganza, pasión ésta tan común en cualquier mitología que se precie.Ambas historias confluyen en la última de las soluciones apuntadas por Borges en el párrafo que cierra su fábula: «la mera y sencilla felicidad».
Es decir, Mito, Libro Sagrado y Enciclopedia se unen en El héroe discreto para intentar cumplir con el deber de mostrar el laberinto y el hilo. La intención es ambiciosa, pero el resultado mediocre. De ahí el desencanto.
A pesar de las virtudes de la novela, como la intención de volver al Origen, que en el caso del escritor se encuentra en el Perú de las voces limeñas donde abundan los diminutivos melosos, donde los críos son churres y el culo de las mujeres potito, donde se bebe Inka Cola y se acaban las frases en Piura con un che guá;Virtudes como la estupenda construcción flaubertiana de los personajes; Virtudes como hacer confluir a personajes de novelas ya escritas en este otro tiempo presente al que pertenece Felícito en una suerte de cosmogonía; Virtudes como el acertadísimo uso de los saltos temporales a través de los diálogos que a la crítica le han parecido siempre tan faulknerianos desde Conversación en La Catedral… A pesar de las virtudes, digo, hay un defecto imperdonable en la novela y está en lo formal. Yo le habría exigido mayor complejidad. Lo digo más claramente: menos telenovela. Porque una historia que crea desde el inicio tales expectativas (estamos hablando de uno de los mitos fundamentales de la cultura occidental) exige una resolución excelente, que admire por su originalidad o su elaboración. El lector, durante casi trescientas páginas, alterna las historias de Felícito y don Rigoberto esperando el momento en que se crucen y cuando Vargas Llosa las hace coincidir se encuentra ante una solución facilona; tanto, que ni la explicación del caos azaroso resulta válida. A partir de ese momento, el interés decae. Decae porque el laberinto que se descubre entonces resulta demasiado simple para resultar creíble. El autor no está obligado a escribir el Libro definitivo (ya sabemos desde Borges que es imposible), pero sí lo está a esmerarse en describir el laberinto. A pesar de los riesgos.
Es evidente que Vargas Llosa se ha movido con comodidad en el espacio que mejor conoce y controla de su oficio. Pero el tema exigía salir de ese lugar común. Exigía osadía, intrepidez, valentía. No hacían falta heroicidades, pero sí cumplir con la obligación moral de escribir desde dentro del laberinto y no desde el exterior, donde todo es seguridad y certeza.
Quizá la decepción se deba a que el laberinto que Vargas Llosa presenta como contemporáneo no es verosímil; no parece el del siglo XXI, el que esperaba encontrar yo (a pesar de haber leído La civilización del espectáculo), en el que la continuidad del tiempo y la desterritorialización del espacio se han modificado por lo virtual. Esto habría exigido tal vez menos naturalismo, menos equilibrio, menos linealidad en la novela. Habría exigido, se me ocurre, un estilo cercano a lo que pedía Vila-Matas en El mal de Montano: «detestar la línea recta y vagar, ribetear, seguir elipsis y laberintos, retroceder, dar vueltas en círculo, tocar de repente ese inalcanzable centro […] y de nuevo retroceder y de nuevo más rodeos obedeciendo a instintos opuestos, o lo que es lo mismo: […] desnudar y ridiculizar sin piedad la verdad, cualquier verdad de cualquier cosa susceptible de ser cierta.»
Hasta reconocernos en la paradoja de Góngora. En la de “los viajeros eternos e inmóviles”.
Es una lástima que una historia que podía haber sido una gran novela se haya quedado en una novela correcta, sin más. Viniendo del escritor al que se le otorgó el Nobel «por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota», resulta doloroso. Sólo de ahí la decepción.
- De óxido y hueso - 10/30/2024
- Manual de Saint-Germáin-des-Prés - 01/18/2022
- La línea de producción de la crítica - 05/11/2021