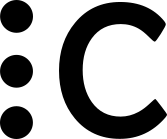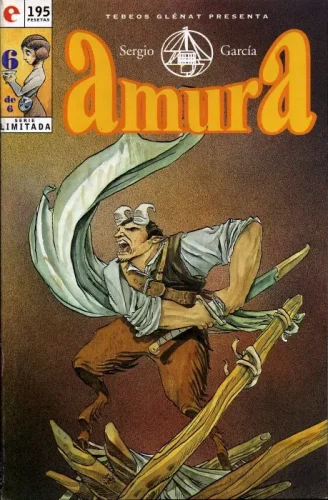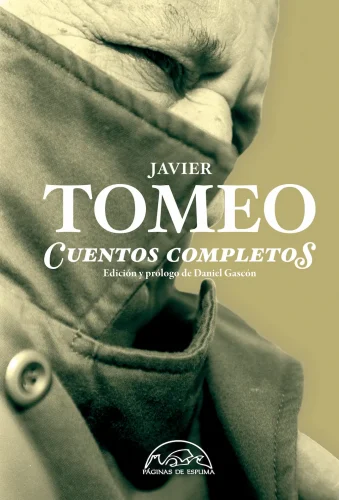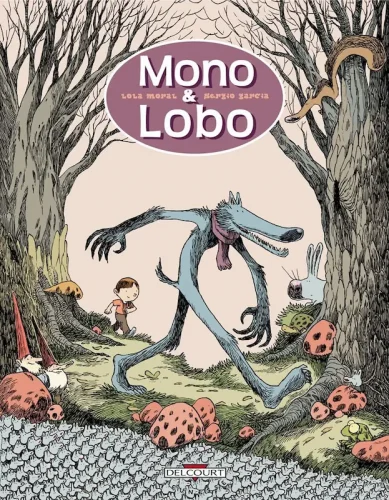La primera película que vi en mi vida fue El libro de selva, la producción póstuma de Disney, dirigida por Wolfgang Reitherman. Tenía dos años y, curiosamente, las imágenes proyectadas en la pantalla del cine donde vi (o casi) la película, son también el primer recuerdo visual que tengo del mundo. Huí despavorido del cine. O mejor, dicho, hice a mis padres huir conmigo en brazos. Porque lo que estaba viendo me parecía aterrador. No recuerdo cuál fue exactamente la escena que me hizo llorar de pánico. Solo me acuerdo de que había sombras con aspecto antropomórfico que se contorsionaban en la pantalla haciendo arabescos inhumanos, mientras un niño, que no puede ser otro que Mowgli, era lanzado de mano en mano. Supongo, al ver la película por segunda vez, hace solo cosa de un mes, que se trataba de la escena de los monos, en la que King Louie cantaba con la voz de Louis Prima.

Cuento esto porque es la razón de que recientemente haya recuperado la película, y ya de paso, leído la magnífica edición de las historias de Kipling ilustrada por Józef Wilkoń que acaba de publicar Los libros del zorro rojo. Y también porque creo que la impresión que me provocaron aquellas imágenes tiene bastante que ver con las reflexiones que me propongo hacer aquí. Es extraño descubrir (y lo descubrí el otro día al volver a ver la película de Reitherman) que las primeras imágenes que conservas en el recuerdo, hasta ahora nada más que sombras, eran las de unos simios contorsionándose. ¿Por qué rompí a llorar entonces? La verdad, es que vista ahora, la película de Disney sorprende por su excesiva infantilización del mundo animal: hasta la gran Bagheera parece a veces boba y achuchable. ¿Qué tenían aquellos monos de especial? ¿Activaron en mi cerebro una sensación de vértigo evolutivo, como si Kubrick estuviera proyectando el segmento del Amanecer de la Humanidad en mi córtex cerebral? Quizá sentí que todas esas sombras que se movían en la pantalla tenían que ver con nuestros orígenes, como las sombras danzantes proyectadas sobre la pared de las cavernas a la luz de una hoguera paleolítica.

En realidad todo esto tiene bastante que ver con el tema de El libro de la selva (o El libro de la jungla, que es como ha elegido llamarlo, con muy buen criterio, la magnífica traductora Patricia Willson), digo, que tiene que ver porque lo que verdaderamente trata Kipling es el encuentro con lo primitivo. No solo porque eso es lo que hay en la jungla, sino también porque lo primitivo es una cualidad que Mowgli aprende a desarrollar en su interior, y el lector, niño o no, se vuelve a enfrentar a esa parte de sí mismo que todavía sigue viva dentro de él cuando descubre las aventuras del cachorro de hombre que a veces es pantera, a veces mono, a veces milano, y otras pitón, según el idioma que hable, de entre todos los que le ha enseñado el sabio Baloo. Y es que Mowgli nunca podrá ser un animal domesticado: es curioso que los únicos animales que no pueden entender su llamada son los bueyes y, en general, el ganado. Por eso (y por otras razones que sería largo de explicar aquí), Mowgli regresa a la jungla y abandona el poblado para siempre, dejando atrás incluso a su madre humana.
Lo cual nos lleva a la infantilización disneyana de la película, que acaba en el momento en que Mowgli deja la jungla huyendo del tigre Shere Khan y vuelve a la civilización. El poner aquí el punto final encierra un mensaje moral, que en cierto modo supone un rechazo de la canción de Baloo (esa russelliana apología de la ociosidad titulada “The Bare Necessities”, como si eso fuera lo único que el primitivismo selvático puede enseñar) para, en cambio, abrazar todo lo que significa (es decir, lo que significa para Disney) la civilización: el trabajo duro (traducción: el trabajo mecánico), el amor de una mujer dulce (la compañía de una mujer que no proteste mientras te limpia la mierda) y la compañía de los que son igual que tú.
Esto último, que es el punto más fuerte que Disney tiene para argumentar la necesidad de que Mowgli abandone la jungla para “estar con los suyos”, en realidad delata bastante la ideología de una película que dista mucho de ser inocente, como sí lo es en realidad la obra de Kipling, por mucho que éste naciera en un entorno de mentalidad completamente colonialista. El libro de la selva tiene el dudoso mérito de revelarnos que Disney no es racista, sino algo peor: una de esas personas que solo puede tolerar la existencia de lo que es diferente a él si esto que es diferente es encarnado en un tópico, a ser posible cómico y denigrante, como esas criadas andaluzas que salen en todas las comedias españolas. Es decir, algo bastante peor que el simple racismo. Es aquí, en El libro de la selva donde los monos tienen acento italoamericano y su rey, la voz de Louis Prima. Pero también es aquí donde los buitres tienen flequillo y acento inglés imitando a los Beatles. (La historia cuenta que Disney le propuso a John Lennon interpretar a uno de los buitres, pero que este le tiró el guión a la cara, indignado, no tanto por la opinión que a Disney le merecía su banda, sino por lo que Disney estaba diciendo sobre la juventud americana e inglesa a través de la imagen que tenía de los Beatles).

La forma en que Baloo queda reflejado en la película aclara muchas cosas acerca de este proceso de aplanamiento y polarización presente en la visión que Disney tiene del mundo. En la película, el oso Baloo, por mucho que acabe siendo el personaje más simpático del repertorio, es un viva la virgen que solo se preocupa por las necesidades básicas (u “osunas”, como sugiere el título de su pegadiza canción), un hedonista, alguien que se deja llevar; vamos, el paradigma de la cultura hippie. Sin embargo, el personaje de Kipling nada tiene que ver con el oso de la película. Sí, también es vegetariano, pero aquí acaba el parecido. Baloo, como muchos osos, se alimenta de bayas, de nueces y de miel: de ahí que no tenga que trabajar (es decir, cazar) para sobrevivir. Sin embargo, en las historias de Kipling, Baloo es enormemente respetado por el resto de animales, no tanto por su fuerza, ¡sino por el hecho de que es el único animal capaz de sobrevivir a base de bayas, de nueces y de miel! Piénsalo bien: si sabes cómo encontrar dichos alimentos (y extraer miel sin que te maten las abejas) entonces puedes sobrevivir a épocas de hambruna sin tener que invadir los territorios de caza del resto de animales y enfrentar a tu manada a una muerte más que probable.
Por eso, en El libro de la jungla, el de Kipling, Baloo cumple un papel muy diferente al que desempeña en la película. Él es el maestro en cuyas manos ponen a sus cachorros las lobas para que les enseñe la ley de la jungla: las normas éticas básicas que deben cumplir para vivir y dejar vivir. Y es mientras desempeña ese papel de maestro cuando Mogwli se convierte en su mejor alumno porque, ay, el cachorro humano es el más débil de todos los animales y, por tanto, para poder sobrevivir Baloo tiene que enseñarle todo lo que sabe: todas las diferentes formas de buscar alimento sin necesidad de cazar, y todas las lenguas animales para pedir permiso para entrar en territorios ajenos.
Si Disney se hubiera parado a contemplar con detalle la naturaleza como hizo Kipling, se habría dado cuenta de que en el mundo animal no hay lugar para su bidimensionalidad moral. El comportamiento de los animales es complejo: para detener a Shere Khan, la madre loba no le advierte “este niño está en mi madriguera y le protegeré con mi vida”. No. Lo que le dice en el libro de Kipling es: “este cachorro de hombre está en mi madriguera y seré yo quien le mate si así me place”. Porque, por mucho que ella quiera proteger al niño, lo único que el tigre comprende es la ley que rige la relación entre el depredador y su presa, así que la loba le habla con palabras que él puede entender.

Y sin embargo…
No estoy seguro de entender por qué me sigue fascinando una película que tan poco tiene que decir sobre el mundo animal o sobre la profunda identificación que los niños pequeños sienten con los animales. A pesar de todos los pensamientos pequeños y ridículos que mueven la película, sus personajes tienen un cuerpo mucho más sólido que en cualquier otra película de animación de su época. Tal vez se deba a la impresionante labor de sus actores, pues El libro de la selva fue la primera película de la Disney en cuyo doblaje colaboraron actores profesionales del cine de imagen real. No es que George Sanders preste su voz a Shere Khan: es la imagen del tigre la que dobla a George Sanders, como si estuviera desvelando la naturaleza real de los personajes que este solía interpretar. Y más allá del comentario racista, la simple idea de hacer que el Rey Mono cante con la voz de Louis Prima… ¡incluso cuando no hay melodía a la que poner estribillo! ¿No es esa la impresión que a veces dan algunos simios cuando se comunican? La de estar modulando sus gañidos de forma rítmica igual que hacen al bambolear su cuerpo.
En el film de Wolfgang Reitherman reina el imperio de los gestos. Cada sílaba, cada movimiento corporal está sabiamente medido. Y al igual que en el cine de Antonioni o Kubrick, los personajes quedan codificados en micromovimientos y casi insconscientes mensajes musculares; en el modo en que Mogwli menea las caderas y los hombros imitando los círculos torpes y amplios de Baloo, o en la forma en que ambos se revuelcan por el césped haciéndose cosquillas antes de que Mogwgli se quede dormido sobre la panza del oso. Imagen arquetípica, y al mismo tiempo reproducción literal, por la exactitud de los gestos, de la estampa de un padre humano jugando con su bebé.
Es la imitación del gesto humano (tan importante en una película que trata, precisamente, sobre un niño forzado a imitar el comportamiento animal) lo que hace de El libro de la selva una película tan interesante de observar. Y ahí sí da de lleno, creo yo, en uno de los grandes triunfos de Kipling: el saber dibujar el alma humana, o mejor dicho, el saber proyectarla, en el cuerpo de los animales. Józef Wilkoń, el ilustrador de la edición publicada por Los libros del zorro rojo, dice en relación a lo difícil que es dibujar un animal:
“Primero has de tener claro qué quieres pintar: un hombre, un pez, un pájaro…, y conocer su apariencia. Luego, debes saber cómo corre, vuela o se arrastra. Para muchos su tarea terminaría ahí: otros van más allá y pintan la tristeza, el miedo o el coraje. Y pocos son los que llegan a pintar un aroma, el sabor de la fruta o el silencio del sueño.”

Así que Wilkoń va un paso más allá a la hora de ilustrar El libro de la jungla y no se contenta con reproducir el gesto humano como hacen los animadores de la película; es el silencio del sueño lo que le interesa: destellos en la expresión animal de una voluntad que va más allá de lo humano, ecos de una naturaleza animista. El naranja sucio de la piel de Shere-Khan se recorta contra la oscuridad de un calvero del bosque; cualquier niño encontrará difícil olvidar su presencia ominosa, pero aún más difícil de olvidar son los puntos amarillos de los ojos de los lobos, como si fuera la noche misma quien mira al tigre, advirtiéndole de su resolución: “Este cachorro de hombre es nuestro. No tienes nada que hacer aquí”.
¿Y qué hay de la turba de monos que, como la cresta de una ola, se propulsa de rama en rama hacia la derecha de la página? No existe el plural para ellos: parece como si hubieran surgido de un solo brochazo de acuarela, de un movimiento continuo de la mano, de un acto orgánico. Porque aunque cada mancha represente una criatura individual, lo que importa de verdad es la voluntad de la naturaleza manifestándose de forma violenta en el grupo de monos. Hay en ellos algo genuinamente vibrante que está ausente en las cabezas del ganado, tal y como define Wilkoń sus rasgos con trazos de negro: máscaras inmóviles sobre volúmenes de acuarela, como si estuvieran muertos por dentro y no fueran más que movimiento puro, tan vacío de significado como un terremoto, nada más lejos de la danza traviesa y jovial de los monos. Tal vez por ello le resulte a Mowgli tan difícil comunicarse con las reses.
Las ilustraciones de Wilkoń no remiten tanto a lo que de humano hay tras la apariencia animal, como ocurre en la muy civilizada película de Disney, sino a los destellos de una voluntad muy antigua que, de cuando en cuando, trasluce en el gesto de los habitantes de la selva; una suerte de animismo cósmico: algo que conmueve, espanta y ciertamente te mueve algo por dentro nada más contemplarlo, como supongo que hicieron aquellas sombras que se movían en la pantalla de aquella caverna cinematográfica en la que ví por primera vez una pelicula.

El libro de la jungla
- Rudyard Kipling
- Ilustraciones de Józef Wilkon
- Traductora: Patricia Wilson
- Editorial Libros del zorro Rojo
- 284 pp
- ISBN 978-84-945123-5-3
Enlace a El libro de la jungla en la página de la editorial
- Amura - 12/08/2024
- The deep blue sea - 11/26/2024
- Mono y lobo - 11/10/2024