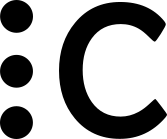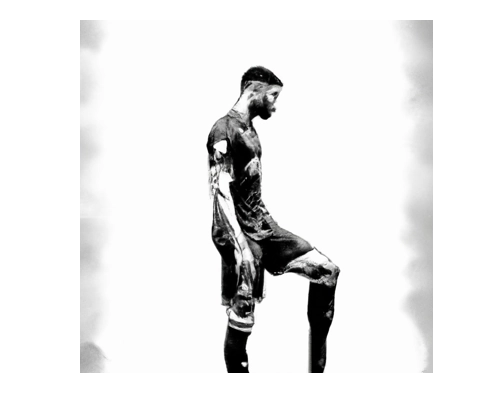La victoria del Doppelgänger
El 17 de Julio de 1994 se jugaba en Los Ángeles -ya se sabe, la ciudad de las estrellas y tal- la final de la copa del mundo de EEUU. Jugaban Brasil contra Italia, así que, con el permiso de Alemania, el partido se podía considerar el choque de las dos mayores galaxias del universo fútbol.
Si los manuales de historia del fútbol obedeciesen a alguna lógica —no lo hacen—, esa final debería ser también el choque definitivo entre dos estilos opuestos. El fútbol divertido, artístico, juguetón y bailongo de los brasileños contra el catenaccio ordenado, serio y eficaz de los italianos que, en aquella época, estaban en su mejor momento. Al menos eso era lo que se creía por los resultados de los clubs italianos, que dominaban Europa con una autoridad que no se recordaba desde las mejores tardes de Trajano. En realidad no era exactamente así. Para entonces el catenaccio y el fútbol italiano habían empezado un lento periodo de decadencia, aunque en ese momento aún no lo sabía nadie. En ese momento uno jugaba contra un equipo italiano y tenía todas las de perder.
Pero Brasil tenía un plan.

Brasil en el 94
El plan, en cierto modo, incluía una pequeña venganza cosa que siempre hace una trama un poco más novelesca. Allá por 1994 Brasil arrastraba un complejo histórico respecto las copas del mundo. No había ganado ninguna desde Pelé (México 70) y su mejor generación, la de Zico, Sócrates, etc, había caído inexplicablemente en el mundial de España 82 contra una Italia claramente inferior y que se había llevado el mundial con una propuesta futbolística en las antípodas de la brasileña.
Nadie dudaba de que Brasil era el país del fútbol. No se dudaba en los noventa ni se duda hoy, pero en aquellos años había una eclosión de la popularidad de la selección de Brasil y del fútbol brasileño, debido a una excelente hornada de jugadores y al auge económico de las ligas europeas, que había permitido aumentar en toneladas las importaciones de jugadores brasileños y darles así más visibilidad. El mundo del fútbol a nivel de clubes empezaba a girar hacia Europa. Los clubes americanos empezaban a ser incapaces de competir económicamente, así que el capital y el talento había empezado a concentrarse en las ligas europeas.
Por aquellos años, además, en Brasil se había inventado un nuevo modelo de mediocentro. Un animal genéticamente imposible que era mitad brasileño y mitad alemán. Habitaba el centro del campo y se mantenía fundamentalmente con hierba y agua. Su ejemplo más acabado era un tal Mauro Silva.
Brasil jugadores había tenido siempre, pero el dinero de la televisión había permitido a los europeos empezar a importarlos por arrobas. Además las compañías cada vez se interesaban más en el fútbol y en su promoción en especial Nike, que había descubierto el Santo Grial con Jordan y el baloncesto en los ochenta y buscaba repetir el triple salto mortal con el fútbol, esta vez a escala mundial y entrando en un negocio que hasta entonces había estado dominado por las compañías alemanas.
Otro caso de éxito con los jugadores brasileños se había dado en España. El Deportivo de la Coruña de Lendoiro había descubierto su propio filón con los brasileños y se había convertido en el ejemplo a seguir. Durante años el Depor había sido un equipo ascensor que boyaba sin mayor suerte ni ambición entre primera y segunda, hasta que un día Lendoiro apareció en Riazor con dos Brasileños a los que el traje les quedaba dos tallas más grandes. Lo del traje era la moda y los jugadores eran Bebeto y Mauro. De la noche a la mañana el deportivo se transformó en el “superdepor”. Se codeaba con los grandes, les disputaba los títulos y convirtió Riazor en el campo maldito del Real Madrid.

Deslumbrados con el ejemplo gallego el resto de equipos de primera se echó al monte intentado repetir el pelotazo. Todos los veranos cada equipo de primera incorporaba a uno o dos brasileños con la misma convicción con la que uno contrata a un sherpa para subir el Everest. Algunos equipos tenían hasta tres o cuatro y los nacionalizaban en cuanto podían para conseguir más. Nunca había bastantes. Luego los buenos se acabaron y los clubes españoles siguieron rascando el fondo de la olla, lo que le proporcionó pasaporte a algún que otro jugador brasileño de talento discutible, pero esa es otra historia.
Por lo que respecta a nuestra historia hay que decir que sí, que los Brasileños eran muy buenos, pero todo ese derroche de talento no acababa de conseguir los resultados esperados a nivel de selecciones.
Para colmo, en el largo camino por el desierto que Brasil había empezado después de Pelé, le habían empezado a crecer los enanos. Argentina, el gran rival sudamericano, había ganado dos mundiales y les miraba por encima del hombro, sobre todo desde que un argentino reivindicaba el trono do Rei como mejor jugador de todos los tiempos.
Además, el fútbol en bloque se dirigía a una zona radicalmente opuesta al ecosistema en el que siempre habían vivido los jugadores brasileños. Mientras el aficionado idolatraba su fascinante técnica y la capacidad de imaginar poesías en el campo, el fútbol se desplazaba a un terreno cada vez más disciplinado. Las directivas y los mismo aficionados que admiraban a los brasileños y sus alegre anarquía estaban, embelesados por la capacidad casi milagrosa de los italianos para ganar partidos de la nada. El rumor era que el Milán había ganado tres partidos seguidos presentándose solo en dos. El colmo de la eficiencia.
Una vez superada la resaca de la revolución holandesa el fútbol había mutado hacia las ventajas del orden y de una disciplina táctica en la que los equipos se pensaban cada vez más desde la defensa. Los técnicos amontonaban centrales como si fuesen sacos de serrín y en algún momento, a mediados de los ochenta, alguien tuvo la idea de que ganar no está mal, pero no perder… eso ya es demasié.
Ahí es donde los italianos se habían convertido en los grandes maestros. A principios de los 90 los italianos eran el coco. Si te tocaba un equipo italiano en la UEFA ya sabías el resultado de antemano. A uno le te tocaba la Lazio en la recopa y, si era un poco espabilado, enviaba una carta de disculpa, pactaba perder por 1-0 y se ahorraba los billetes a Roma.
No es extraño que (casi) todos los jugadores italianos más respetados del momento fuesen defensas. Veías a Baresi por la calle y te daba tanta seguridad que ibas directo a firmar una hipoteca a 40 años. Maldini era el tipo más guapo de Italia. Así estaban las cosas.

Pero, como dijimos, Brasil tenía un plan. Parreira, el seleccionador, tenía un plan.
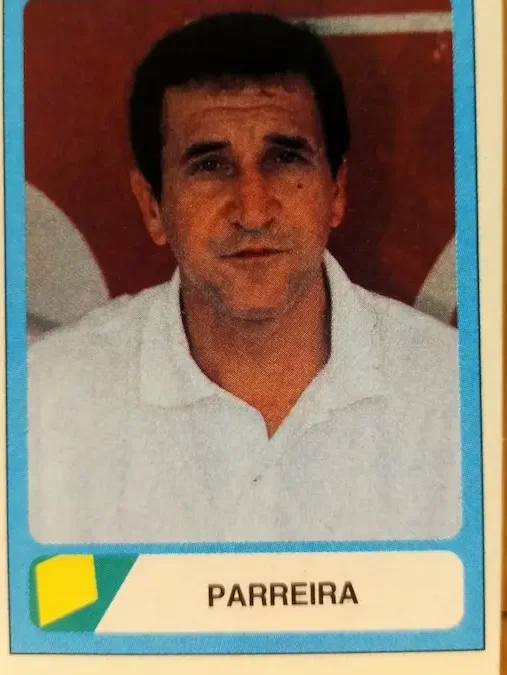
Para empezar, decretó el fin del romanticismo. El romanticismo, como todo el mundo sabe, fue un movimiento artístico que se originó en Alemania en el s XVII y terminó (no precisamente de golpe) el día que Brasil salió a jugar la final de un mundial con tres mediocentros defensivos: Dunga, Mazinho y el gran Mauro Silva.
Como en aquella época, aparentemente, había algún tipo de ley que estipulaba que era obligatorio jugar con un 4-4-2 y en todo brasil no quedaba otro defensa disponible Parreira acompañó a los tres tenores con Zinho, un centrocampista veterano, disciplinado y de buen pie. El encargado de lanzar los corners y de enviar las noticias al frente, donde esperaban dos delanteros portentosos, pero menudos: Romario, apodado “o baixinho” y Bebeto, apodado… bueno, Bebeto.
Italia en USA 94
Mientras Brasil negociaba con su historia, Italia tenía sus propios asuntos que resolver.
Ya hemos dicho que, a nivel de clubes, eran claramente los dominadores del panorama. El fútbol italiano tenía fama de ser aburrido y, sobre todo, bastante avaro, pero era condenadamente eficaz. Ni siquiera habían necesitado producir enormes talentos individuales. Les había bastado con una buena generación de futbolistas, un par de defensas legendarios y, eso sí, un futbolista de otra dimensión: Roberto Baggio.
El más brasileño de los 22 futbolistas que saltaron al campo ese 17 de Julio de 1994.
Empatado con los dos delanteros de Brasil, quizás. Empatado, pero no más.
Un tipo con pinta de haber salido de una película de bucaneros, un tipo con alma de gitano y pies de duende. Un tipo que sabía hacerlo todo en un campo de fútbol mientras tuviese un balón en los pies.
Dicen de él, seguramente con razón, que nunca fue el líder de un gran club. Que era irregular y que se enfadaba con los entrenadores. Por eso este mundial del 94 también tuvo de especial el haber sido la obra maestra de uno de los grandes jugadores de fútbol de todos los tiempos.
El partido
Todas las finales se empiezan con precaución. Esta empezó con paranoia. Cuando el balón empezó a rodar los italianos contaron cuántos brasileños se quedaban en su propio campo y no les salían las cuentas.
Bebeto y Romario entraron en el campo italiano pisando el césped como si se internasen en un lago de hielo fino. El resto del equipo brasileño se desplegó en su propio campo, poco o nada dispuestos a romper un cordón invisible de treinta metros que los unía a su propia portería.
Alguno empezó a revisar el color de las camisetas.
A Brasil le había tocado sacar de centro, una situación que ninguno de los dos técnicos parecía haber previsto. Los brasileños se llevaron el balón a su propio campo y allí empezaron a pasarlo de una banda a otra. Los Italianos miraban el centro del campo como si fuese la línea Maginot. Alrededor del minuto diez los brasileños se dan cuenta de que, por primera vez en su vida, no saben qué hacer con una pelota. Los italianos, por su parte, siguen mirándolos, caminando sin mucho interés en su propio campo. Usted no ha visto a once italianos menos preocupados en su vida.
Jorginho era el lateral derecho de Brasil en aquella selección del 94 y había sido una de las sensaciones del mundial. Ya sabe usted cómo son los laterales brasileños. Pasado el minuto diez Jorginho se acordó de aquello de que la cabra tira al monte y empezó a amagar con subir por la banda. Mauro Silva y Dunga, a los que Parreira había convencido de que los Italianos habían puesto minas en la línea de centro, lo miraban perplejos, como si estuviese corriendo con un cazamariposas gigante.
Hay un momento desconcertante en el que el balón sale del campo. Los italianos consultan con el árbitro que les confirma que, efectivamente, les corresponde a ellos hacerse cargo de la pelota. A regañadientes, Italia saca y el defensa italiano Mussi, que no quiere problemas, celebra el evento propinándole un enérgico patadón a la bola. Esta aterriza en campo brasileño, a unos veinte metros de distancia del jugador italiano más cercano, el cual, ni por un momento, finge el menor interés en el suceso. Mauro Silva no se fía y reacciona. Por si las moscas da dos pasos atrás y se coloca entre los centrales. Parreira respira aliviado y en Rio un niño olvida para siempre cómo se baila eso de la samba.

¿Recuerda el lector a Mazinho? Mazinho fue un fino centrocampista defensivo que jugó durante años en el fútbol español. Primero en el Valencia, donde no acabó de triunfar, y luego en el Celta, donde se convirtió en una leyenda local y en la sala de máquinas del mejor Celta de la historia (hablaremos de él en algún momento). Mazinho era muy bueno. Se colocaba bien, tenía calidad y hacía eso que hacen tan bien los centrocampistas brasileños de hacer que los balones que pasan cerca de él parezcan rodar más deprisa para él que para el contrario.
Mazinho hasta parece un buen tipo. Como jugador tenía muchas, muchas cosas buenas, pero una de ellas no era su vocación ofensiva, así que podemos entender su extrañeza cuando, por un azar del destino, el balón le llega y comprueba que, por delante de él, solo tiene a diez italianos, a Romario da Souza (recordemos, apodado: “o Baixinho”) y a José Roberto Gama de Oliveira (apodado “Bebeto”). Mientras Mazinho revisa sus opciones Dunga y Mauro Silva aprovechan para comprobar que no hay ningún delantero italiano a menos de cuarenta metros de Taffarel. Entonces Mazinho decide que, de perdidos al río. Cuelga el balón al área, entre las torres italianas y esos dos tipos apodados Bebeto y “o Baixinho”, que ven pasar el balón con un interés que sería más preciso calificar de ornitológico que de futbolístico. Hay un momento en el que Romario finge que ha estado a punto de pelear el balón. Esta es la jugada más peligrosa del partido hasta el momento.

Al cabo de veinte minutos Taffarel ha tocado más balones que Bebeto, y no precisamente por la presión de los italianos. Básicamente, se dedica a devolver los saques de banda que sus compañeros insisten en lanzarle una y otra vez.
Entonces por fin sucede algo. Jorginho empieza a cojear. Calienta el lateral suplente, un tal Cafú del que se habla muy bien. Los jugadores de Brasil quizás pensaron que la lesión de Jorginho era un castigo de los nuevos dioses del fútbol por su indisciplina táctica. Mauro Silva, Mazinho y Dunga dan dos pasos más hacia atrás. Por si acaso. A Taffarel le empieza a entrar un ataque de misantropía.
Recordemos que, en aquella época, sólo se podían hacer dos cambios, así que hacer uno obligado en el minuto 21 suponía una desventaja táctica evidente. Más aún si tenemos en cuenta que el partido se jugaba en Junio en los Ángeles, a las 12.30. Claramente todo esto estaba diseñado por alguien que, o bien odiaba mucho a los jugadores de fútbol o le daba igual que lo pareciese. Hay imágenes de los jugadores brasileños en el banquillo sudando en el minuto diez. Repito: brasileños, en el banquillo, sudando en el minuto diez. El partido se iba a hacer largo y Brasil tenía un cambio menos.
Para poder hacer el cambio Brasil tira el balón por la banda. Los Italianos lo devuelven. Conmovidos por la generosidad de los trasalpinos, Brasil envía el balón a campo italiano. Emocionados por la gentileza, los italianos lo devuelven al campo brasileño a su vez. Durante los cinco minutos siguientes el balón va y vuelve de un campo a otro y da la impresión de que se estén devolviendo la cortesía . Es como esa película de los Marx en los que Groucho y un general se imponen medallas el uno al otro.
Entonces sucede lo inesperado. Recordemos que Cafú no contaba con jugar, así que debía haberse dormido durante la charla táctica justo cuando Parreira explicaba que los Italianos escondían un dragón en el círculo central. Ignorando todos los riesgos el joven lateral se lanza a correr por la banda. Después de unos instantes de lógica estupefacción Mauro Silva, contagiado por el frenesí (o lo más cerca del frenesí que puede llegar a estar Mauro Silva) sobrepasa el medio campo. El balón rebota y Mauro está a punto de tirar a puerta. Bebeto, por su parte descubre que Cafú es un amigo y que está dispuesto a devolverle las paredes. Al borde de las lágrimas el delantero del Deportivo empieza a asociarse con él. Romario, cansado de ver volar balones cinco metros por encima de su cabeza, hace lo que nunca pensó que tendría que hacer: se aleja a más de diez metros de su área y pide el balón.
Por entonces la ciencia ya había descubierto que Romario sólo podía sobrevivir lejos del área unos tres minutos. Si pasa más tiempo ahí fuera tienes que empezar a tirarle agua con una manguera para que pueda respirar. Pero, qué demonios, es la final de un mundial, así que Romario baja un par de veces a pedir el balón y hasta se tira a banda. Nada de esto genera verdadero peligro (tampoco peligro aparente) en la portería de Pagliuca, pero al menos da la impresión de que podría llegar a pasar algo y además obliga a los italianos a sacar a alguien de la trinchera para perseguir al delantero Brasileño.
Por su parte los italianos confiaban en su mítica capacidad para ganar partidos con un único disparo letal. También puede que estuviesen fundidos por el calor o quizás les afectó que Baggio, su mejor jugador, hubiese llegado a la final lastrado por una lesión. Sea como fuere, Arrigo Sacchi, en aquel momento ampliamente reconocido como el estratega más clarividente del fútbol mundial, decide que tiene que dar un golpe de mano. Retira a Roberto Mussi (defensa) e incorpora a Luigi Apolloni (defensa también).
El cambio no supone la revolución que Sacchi esperaba, pero por fin llega la primera oportunidad de los italianos. Maldini le arrebata un balón a Bebeto en su propio campo. Baresi, que había llegado a la final de milagro después de pasarse casi todo el mundial lesionado, se lanza a tumba abierta. Atraviesa la línea pretoriana del centro del campo brasileño. Mauro silva y Dunga se miran preguntándose si están ante un simulacro o se trata de fuego real y, aunque Baresi no llega a culminar la jugada, pone una serie de informaciones encima de la mesa. A saber:
a) Una información que ya sabíamos: en ausencia de Baggio lo mejor que tiene Italia es su pareja de defensas. Maldini y Baresi son buenos de verdad.
b) Una información que desconocíamos: el reglamento habilita a los italianos a pisar el área brasileña si lo estiman conveniente.
En este momento Brasil e Italia ya se han medido lo suficiente. Han recorrido la larga distancia entre el partido que pensaban que iban a jugar y el partido que realmente están jugando.
Desde ese mismo instante las armas de Brasil pasan a ser:
- Cafú y su capacidad de mantener a dos italianos pensando constantemente: “dónde diablos está ese tipo ahora“.
- Romario, que ha seguido retrasando su posición y se ha convertido en un dolor de cabeza. Se constata que es un jugador infinitamente más interesante con el balón en los pies que cazando gamusinos.
- Branco y su capacidad de tirar faltas desde muy lejos con una enorme potencia y precisión. Branco era como un Roberto Carlos versión 1.0. Aunque era menos poderoso en el golpeo era más preciso y sus faltas eran lo bastante fiables como para que los jugadores brasileños cayesen fulminados en cuando sentían la sombra de un italiano y estaban a menos de treinta y cinco metros de la portería de Pagliuca
Las armas italianas en este momento son:
- Ninguna.
- Roberto Baggio y la resurrección de la carne.
- Seguir cero a cero.

Segundas partes nunca fueron buenas
En el descanso Parreira y Sacchi consiguieron convencer a sus respectivos pupilos de que se podía jugar exactamente el mismo partido, pero tres metros más arriba. Así fue. Los brasileños siguieron manejando el balón pero, en lugar de hacerlo en su campo, lo hicieron en el centro del campo. Los italianos se dieron cuenta de que eso generaba espacios interesantes a la espalda de la defensa brasileña, pero lamentablemente explotar esos espacios implicaba el manejo, aunque fuese durante un brevísimo periodo de tiempo, del balón -algo que a esas alturas del partido consideraban una excentricidad- y colocar jugadores a menos de cincuenta metros de su propia portería -cosa que les parecía directamente impensable.
Así la segunda parte transcurrió con una sensación de mayor proximidad al peligro (en el sentido de que, efectivamente, estaban más cerca de las áreas) pero con menos opciones reales de gol que en la primera parte, lo cual supone un mérito en sí mismo.
La cosa se puso tan mal que Mauro Silva se encontró con un balón a treinta metros de la portería de Pagliuca y decidió chutar. Dada la conocida bonhomía del bueno de Mauro es posible que su intención, más que marcar gol, fuese asegurarse de que Pagliuca no se hubiese deshidratado bajo el sol de angelino. El balón no iba con mala idea. Mauro Silva no ha hecho algo con mala idea jamás, pero a Pagliuca se le escapó el balón y este fue a dar en el poste. Hubiese sido bonito que Mauro Silva, que quizás haya sido el jugador menos interesado en el gol que haya pisado un campo de fútbol (al menos entre los grandes jugadores) hubiese hecho un gol que valiese un mundial. Pero dice mucho de un partido que la mayor ocasión la tenga el bueno de Mauro.
Y así terminan los primeros noventa minutos.
La prórroga
Empieza la prórroga e Italia se va acercando a la portería de Taffarel. No se trata de una avalancha en absoluto. Más bien se van acercando disimuladamente con la esperanza, poco sólida, de que los Brasileños no se den cuenta. ¿Han visto alguno de esos dibujos animados en los que Bugs Bunny se acerca a Elmer disfrazado de matojo? Pues es algo así ¿Había sido todo un plan Italiano? ¿Se habían dedicado a hipnotizar a los brasileños con una defensa exasperante buscando este momento? Nada parece indicar que fuese así, pero los italianos eran expertos en esta sutil forma de socarronería. En todo caso, fue entonces cuando llegó la mejor ocasión para ellos. El protagonista, claro, tenía que ser Baggio.
De un saque de banda y una jugada sin trascendencia Baggio se inventó una volea letal al 87%. El balón subió, trazó una curva y se lanzó rapaz hacia la portería Brasileña.
Si algo tiene de bonito el fútbol es su injusticia, porque esa injusticia dramatiza mejor que en ningún otro deporte la importancia de la suerte a la hora de resolver los destinos. Baggio fue, junto a Romario, el mejor jugador de aquel mundial. La mala suerte le hizo llegar lesionado a la final del que era “su” mundial, pero tuvo la suerte de encontrarse ese balón. Estaba lejos, pero venía botando. Un tiro complicado pero ni mucho menos imposible, mucho menos para él. Estamos hablando de Baggio.
Baggio golpeó el balón con energía, con todo ese talento y de forma casi perfecta.
Casi.
Si Baggio hubiese golpeado el balón sólo un milímetro más adelante o si ese balón hubiese botado una milésima de segundo más rápido o más despacio (y aquí hay que tener en cuenta la inmensa cantidad de factores que pueden alterar el bote de un balón; desde el grado exacto de presión del aire hasta las condiciones del césped o las mínimas e inevitables irregularidades de un prado) el golpeo habría ido un poco más escorado y hubiese marcado un gol de leyenda. El mejor jugador de aquel mundial, en su peor partido del torneo, habría marcado el gol definitivo que lo habría elevado (aún más) en su estatus de leyenda.
Pero eso no pasó. El balón, a pesar del golpeo letal de Baggio, trazó la curva hacia el centro de la portería y Taffarel pudo despejarlo.

La poca relevancia ofensiva de Italia desapareció a partir de ahí. En adelante, si por casualidad algún jugador italiano pasaba cerca del área brasileña (no pasará mucho) lo hará mirando por el rabillo del ojo al árbitro, con la esperanza de sacar un penalti o una falta peligrosa de su aventura en solitario.
A Brasil sí le quedaban dos balas. Una era Viola, un habilidoso delantero que salió fresco al campo y que cumplió con el propósito de poner de los nervios a los defensas italianos. La otra bala era algo así como el doble especular de la volea de Baggio.
En la segunda parte de la prórroga Cafú decide que no está todo perdido. Aunque el partido no da para mucha retórica, la entrada de Cafú había sido de lo más significativo del partido, quizás el gran revulsivo. Si además tenemos en cuenta que, con el tiempo, se convertiría en uno de los grandes laterales de todos los tiempos (algunos dicen que el mejor) la participación de Cafú en la final tiene un aura especial, de leyenda.
Algo de todo esto se olía Cafú, porque si no, no se explica que, en la segunda parte de la prórroga de un partido jugado en pleno verano de California, este tipo encontrase ánimos y resuello suficientes para ver cómo Mauro Silva robaba a los Italianos su balón un millón (supongo que le darían una camiseta o algo así) y lanzarse como si no hubiese mañana —no lo había— contra la línea de fondo de los italianos. Cafú combinó con Zinho y, ya llegando al final del césped, tuvo tiempo de sacarse un pase de la muerte casi perfecto a Romario.
Casí perfecto.
Precisamente a Romario.
El que, junto a Baggio (y Stoickov, aunque Stoickov y Bulgaria en general parecía que jugaban a otra cosa), había sido el mejor jugador de aquel mundial. El que quizás fue el mejor jugador de la final y el que más sacrificó su juego en ella.
Porque aquel 17 de Julio, en aquella final mediocre, muchos jugadores estuvieron a la altura de su gran talento.
Franco Baresi jugó un partido espectacular. Robó balones, intentó jugarlos (hasta donde pudo) y a ratos tuvo ánimos para incorporarse al ataque. Paolo Maldini demostró que era uno de los mejores defensas de la historia. Obligó a Romario a exiliarse y mantuvo a Bebeto en carbonita. Mauro Silva, en su papel de falso defensa, se cansó de robar balones y hasta estuvo a punto de marcar el gol de su vida (literalmente). Cafú anticipó su papel de leyenda en la historia del fútbol y carrilero por excelencia (Roberto Carlos vendría después, pero, de nuevo, es una especie aparte). Dunga hizo exactamente lo que se esperaba de él en cada momento… Todos ellos jugaron bien, pero jugando a lo que se supone que debían jugar.
Solo Romario dejó de ser Romario por un día. Se alejó de su preciada área, del lugar donde era más letal, del terreno en el que era el mejor jugador del momento y empezó a buscar balones, a asociarse con sus compañeros, a tirar paredes… Volvió locos a los italianos, aunque, para hacerlo tuvo que hacer las dos cosas que más detestaba: salir del área y matarse a correr.
No sabemos cómo habría sido ese partido en otras circunstancias. Si Romario hubiese mantenido su posición alrededor del área, si no se hubiese partido el pecho durante 120 minutos corriendo en vano detrás de balones colgados e intentando construir el ataque allá por el centro del campo, entendiéndose con compañeros que, claramente no hablaban su idioma, el partido hubiese sido otro. Quizás Italia se hubiese desperezado más. Quizás se hubiese animado a romper el monólogo brasileño. Quizás Romario hubiese estado más descansado y hubiese tenido ese 1% más de energía en las piernas para llegar a tiempo al pase de Cafú. Un pase casi perfecto al que Romario hubiese llegado el 87% de las veces, pero al que aquella vez no llegó.
Si hubiese marcado aquel gol no habría quedado ninguna duda sobre quién había sido el mejor jugador de aquel mundial. Romario ganó finalmente el trofeo de mejor jugador (Baggio quedaría tercero después de Stoickov), pero este tipo de trofeos ya sabemos que cambian a menudo en función de una final. A Romario se le escapó ahí un pedazo de gloria. Y cuando la gloria se escapa, cuando termina la batalla, empieza la burocracia, el papeleo: los penaltis.
USA 94: Los penaltis
Esto puede ser discutible, pero a mi Taffarel, siempre me ha recordado bastante a Sting. Lo admito, puede ser discutible. Lo que no admite discusión y estoy dispuesto a defender con dos padrinos en el patio de una iglesia, es que Gianluca Pagliuca, el portero de Italia, era la reencarnación de Dean Martin. Usted lo ve dándole un beso al palo, con una sonrisa irónica, después de que el tiro de Mauro Silva se hubiese escabullido hasta allí y da la impresión de que está apunto de cantar That’s amore con un martini en la mano.
¿Cómo afrontas una tanda de penaltis cuando los dos porteros parecen nacidos para estrellas de la canción?
La tanda de penaltis del mundial de EEUU es lo que más se recuerda de aquella final. Era la primera vez que la final de un mundial se iba a decidir en los penaltis y era imposible no sentirse un poco brasileño en aquel momento.
El partido había sido plano en términos generales. Italia había jugado a ser Italia y había dado una exhibición en ese sentido. Una cosa que al resto del mundo le parecía muy rara es que a los italianos realmente les gustaba ese juego de defensa y orden. Es decir, les gustaba de verdad. De hecho, Baggio aún pudo darle el mundial en una última jugada, en la que se quedó prácticamente solo ante Taffarel, pero estaba totalmente agotado y se limitó a entregar el balón.
Brasil, por su parte había sido la mejor selección del mundial del 94 y también la mejor de aquella final. No se puede decir que hubiesen sitiado el área italiana pero, claramente, habían sido mejores y el único equipo que había estado dispuesto a arriesgar algo -poco- en aquel partido. El plan de Parreira: construir un acorazado perfecto, remachado por tres medios defensivos había funcionado.
Un plan así con cualquier otro equipo habría fracasado o hubiese sido insufriblemente aburrido. Aquel equipo de Brasil en el 94 había podido superar sus limitaciones autoimpuestas gracias a que disponía de un grupo de jugadores de una calidad fuera de lo común. Es cierto que jugaba con tres mediocentros defensivos, pero eran tres mediocentros excepcionales. Dos de ellos seguramente estén entre los mejores de la historia en su posición. También es cierto que la distancia entre su muralla de centrocampistas y la delantera a veces parecía excesiva, pero por suerte para Brasil, ahí arriba vivían dos tipos extraños; delanteros que sabían zumbar como cazas alrededor de centrales treinta centímetros más altos que ellos y plantarse girando sobre la pelota como funambulistas delante del portero rival, haciendo paredes transparentes en espacios que los entrenadores rivales ni siquiera tenían en la pizarra.
Era un poco imposible no estar con Brasil en aquella tanda de penaltis. Pero que uno desee la justicia no quiere decir que esté preparado para ella. Sí, el final feliz de esta película consistía en ver a los brasileños levantar merecidamente la copa y verlos alejarse bailando entre nubes de confetti. Pero uno esperaría que eso sucediese después de un duelo épico de penaltis, en el que los italianos más inadvertidos (hay donde escoger) hubiesen fallado ante una elástica parada de Taffarel.
Y no fue así
El primer penalti de los italianos lo tiró Baresi. Uno de los grandes defensas de la historia. El mejor italiano de esa final junto con Maldini. Un jugador de esos que se llaman de época y que tiene su propia historia acerca de cómo vivió ese mundial del 94. Baresi ejecutó un penalti lamentable que le persiguió el resto de su carrera. Se resbala al golpear y el balón se va a las nubes.

Para compensar la situación agarra el balón el defensa brasileño Marcio, que igualará la tanda a errores. Marcio tomar carrera y chuta muy fuerte, con un empeño no justificado, al centro de la portería. Más que pararla, Pagliuca se defiende.
Para el segundo penalti Italia se pone seria. Envía allí a Albertini, un tipo del que a lo mejor no puedes esperar maravillas, pero que no le había pegado mal, lo que se dice mal, a un balón de fútbol desde juveniles. Albertini la manda al fondo por la escuadra derecha y se aleja con la misma cara que si hubiese echado una carta en el buzón.
Romario, ha tomado nota. Le pega al balón y la manda por el mismo lado. Fuerte y a la escuadra, un gol imparable.
A continuación marcan Evani y Branco y le toca el turno a Massaro. Massaro es un delantero veterano, de los pocos que ya estaba en la selección italiana campeona en el 82. Massaro se ha pasado su vida como futbolista siendo el complemento eficaz de gente brillante. Acompaño en el Milán a los holandeses voladores y en esta Italia ha sido el complemento fiel de Baggio. Massaro fue el hombre más triste de esa final. Se pasó el partido como un náufrago, intentando bajar balones entre los centrocampistas brasileños, alejándose poco a poco de la portería rival mientras se esforzaba por entender por qué Taffarel se iba haciendo más y más pequeño a cada minuto.
Para cuando llegó la tanda de penaltis la portería era tan pequeña que el pobre Massaro no sabía por dónde tirar. Desde su perspectiva, el balón no cabía ahí, así que hizo lo peor: la tiró centrada y a media altura. A Taffarel no le quedó más remedio que pararla. La realización apunta la cámara al palco y descubre a Pelé palmoteando de gozo. Lleva una extravagante corbata con la bandera americana que hubiese hecho levantar la ceja de un senador tejano. Con el fallo de Massaro Pelé empieza a verlo claro, sobre todo cuando Dunga anota el siguiente.
Italia está contra las cuerdas. Tiene que marcar y esperar que Brasil falle. Siempre se dice que, para las tandas de penaltis, el primer y el último lanzador son los tiradores de seguridad. El primero abre la cuenta, el último cierra al salir. El último tirador de Italia tenía que ser Baggio. El mejor jugador de Italia. Uno de esos tipos que parece que dedica su vida a esquivar la grandeza, pero que es demasiado bueno como para evitarla.
Baggio había visto fallar a Baresi y había visto marcar a Romario. Supongo que pensó que esta última era mejor opción. Cogió una carrerilla larga y golpeó el balón buscando levantar la pelota por el mismo palo al que la había enviado o Baixinho. Pero, igual que a Baresi, el balón se le va alto. Italia había perdido la final que nunca pareció querer ganar.

Brasil: campeón del mundial del 94
Es 17 de Julio de 1994. En los Ángeles, en el estadio Rose Bowl, han pasado dos horas y veinte minutos desde que empezó la final. Brasil es campeona del mundo por cuarta vez en su historia. Hace calor y gran parte del equipo técnico de Brasil se ha desprendido de la parte superior del chándal. La parte inferior, de color azul pálido, es muy parecida a la equipación italiana. Quiero decir muy muy parecida. Tan parecida que da la impresión de que la final la han ganado los jugadores brasileños con los técnicos italianos. Algo de eso hay. Un jovencísimo Ronaldo se pasea por allí. No ha jugado un solo minuto, pero ha formado parte del equipo y ha ganado el primero de sus mundiales. Baila con sus compañeros con la sonrisa tímida y algo lejana de un adolescente que no es del todo consciente de lo que está pasando. Su mundial está por llegar.

Usa 94. Final. Alineaciones
Brasil
| Jugador | Posición |
|---|---|
| Taffarel | Portero |
| Jorginho | Lateral Derecho |
| Marcio Santos | Defensa Central |
| Aldair | Defensa Central |
| Branco | Lateral izquierdo |
| Zinho | Interior izquierdo |
| Mazinho | Interior Derecho |
| Dunga | Mediocentro |
| Mauro Silva | Mediocentro |
| Romario | Delantero |
| Bebeto | Delantero |
Italia
| Jugador | Posición |
|---|---|
| Pagliuca | Portero |
| Mussi | Lateral Derecho |
| Benarrivo | Lateral Izquierdo |
| Maldini | Defensa Central |
| Paolo Baresi | Defensa Central |
| Donadoni | Interior Derecho |
| Berti | Interior Izquierdo |
| Albertini | Mediocentro |
| Dino Baggio | Mediocentro |
| Massaro | Delantero |
| Roberto Baggio | Delantero |
- Cuentos completos; Javier Tomeo - 12/08/2024
- Los Bosnios - 11/02/2024
- Introducción a la belleza de las matemáticas - 10/26/2024